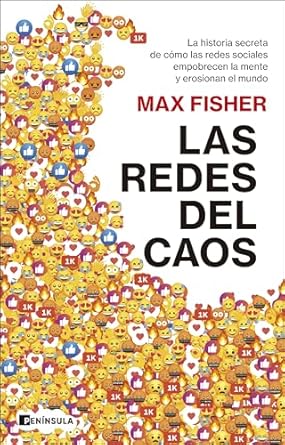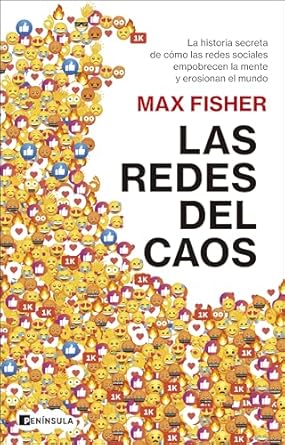Cómo Facebook orquestó un genocidio
Artículo basado en el libro: "Las redes del caos: La historia secreta de cómo las rede sociales empobrecen la mente y erosionan el mundo" de Max Fisher.
13 min read
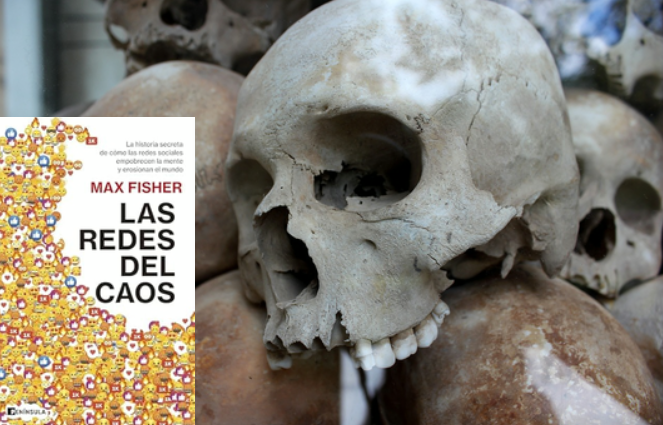
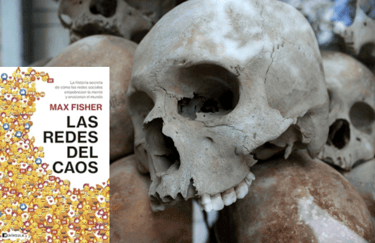
Nos guste o no, las redes sociales son una de las formas de comunicación con la que nos ha tocado convivir. Es muy probable que no seas capaz de apreciar los aspectos perniciosos de estas tecnologías, ya que en apariencia todos pueden resultar positivos. Mantener contacto con tus allegados que viven lejos, compartir tus experiencias vitales (normalmente solo las positivas), crear un negocio digital, recibir consejos de expertos en su campo, informarse de las noticias de actualidad… No son más que algunas de las ventajas que nos ofrecen estas tecnologías. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y los efectos perjudiciales que estas aplicaciones pueden provocar, son más devastadores de lo que podríamos llegar a imaginar. Con la intención de que aprecies estos prejuicios, analizaremos un caso concreto. Pero antes de verlo, estudiaremos un poco de la historia de las redes sociales.
Si tuviéramos que ubicar el inicio de la era de las redes sociales, un buen punto de partida sería septiembre de 2006, cuando los creadores de un sitio web (Facebook) hicieron una serie de cambios en su plataforma. Dos años antes, los creadores del sitio habían tenido una entrada relativamente exitosa en el incipiente mundo de las redes sociales. Para entonces contaban ya con 8 millones de usuarios, pero empresas como Friendster, se veían como un fracaso aun con un número superior de usuarios (10 millones). Sus principales ventajas eran vistas como inconvenientes. Que fuese un página austera (pocos anuncios), le proporcionaba cierto atractivo, pero también era menos lucrativo que sus competidores. El hecho de que fuese exclusivamente dirigida a estudiantes universitarios, le facilitó cosechar rápidamente un grupo elevado de usuarios, pero limitó enormemente su cuota de mercado. Yahoo!, ofreció 1.000 millones de dólares por la empresa (lo que generaba en ingresos en 1 trimestre), pero Mark Zuckerberg, temeroso de bajarse de la nueva montaña rusa de las start-up, rechazó la oferta. Con intención de abrir Facebook a cualquier persona, Mark y sus trabajadores reformaron la página de inicio para que cada usuario viera un canal de noticias personalizado, incluyendo lo que sus amigos estuviesen haciendo dentro de la página. Hasta ese momento, para observar la actividad de tus allegados era necesario visitar cada perfil manualmente, una locura a día de hoy. De esta forma, los populares grupos de Facebook crecieron como la espuma. Después de esto, ya eras capaz de observar cuando uno de tus amigos se unía a un grupo, pudiendo hacer tú lo mismo con un solo clic y sin necesidad de realizar las pesadas búsquedas en cada perfil. Este cambio originó un aumento de la participación de los usuarios en la plataforma, lo cual desencadenó en un incremento de su número. Antes de esta reforma, el crecimiento de los usuarios en Facebook, apenas se había alterado, pero tras la actualización, los índices de inscripción se dispararon entre un 600% y un 700%. Esto hizo que al cabo de un año, la compañía estuviese valorada en unos 15.000 millones de dólares, convirtiendo la oferta de Yahoo! en calderilla. Después (como ya sabréis), la participación en este sitio web gratuito creció de una forma alarmantemente exponencial. Para 2014, los dos tercios de la población estadounidense que utilizaban Facebook (unos 200 millones), pasaban más tiempo en la plataforma que socializando en persona. En 2017, el valor de mercado de la empresa había superado a gigantes empresariales como JP Morgan Chase, General Electric o Exxon Mobil. A partir de ese momento, Facebook y Google se convirtieron en las mayores compañías del mundo, algo insólito teniendo en cuenta que ofrecían un servicio gratuito.


Después de dos años de la introducción del canal de noticias, Facebook lanzó el botón de “like” o “me gusta”, una reforma que llevaba cierto tiempo en el limbo, ya que la idea no acababa de convencer a Zuckerberg. Mark quería promocionar comportamientos más interesantes como que los usuarios publicasen más comentarios; sin embargo, al ver que el uso del botón incrementaba la publicación de comentarios, Zuckerberg cedió. El tráfico en la página aumentó de inmediato muy por encima de las expectativas iniciales. Esto es algo lógico teniendo en cuenta que puede actuar como una especie de sociómetro, monitorizando la forma en la que los otros individuos parecen percibirnos. Como somos animales sociales y dependemos enteramente de la comunidad, nuestro estatus social y nuestra autoestima, también dependen enormemente de cómo el resto nos percibe. Por ello, el botón de like parece una adecuada herramienta que confirma este estatus, y nos vuelve adictos a esta supuesta validación social. Es nuestro instinto social el que está enganchado a estos “me gusta” y no nuestra mente de forma consciente. ¿Cuándo fue la última vez que 60 o 70 personas te aplaudieron en el mundo físico? Puede que hace muchos años, o incluso nunca. En las redes sociales, esto puede ocurrir una tarde cualquiera. De hecho, incluso se ha demostrado que recibir un “me gusta” aumenta la actividad neuronal de una región del cerebro conocida como núcleo accumbens que se encarga del sistema de dopamina, al igual que ocurre con los adictos al juego o los drogadictos. Bien, ahora que hemos comprendido la capacidad de manipulación psicológica que presentan las redes sociales, veamos un caso concreto en el que esto se les fue de las manos, provocando numerosas muertes en su camino. Para ello, tenemos que trasladarnos desde la tierra prometida de Silicon Valley, hasta un país del sudeste asiático, Myanmar, o como se conocía antiguamente, Birmania. Myanmar es un país lleno de bosques tropicales, repleto de arrozales, y con un litoral bañado por el océano Índico. Durante décadas, este país vivió bajo el amparo de una junta militar paranoica que prohibía de forma casi total internet, los teléfonos móviles, los medios extranjeros o los viajes internacionales. Aunque la tortura y la violencia represiva eran ejercidas con brutalidad, en el año 2011, el anciano dirigente del país, fue sustituído por Thein Sein, que mostró una tendencia reformista. Instó a los exiliados a volver al país, relajó las restricciones de los medios de comunicación y liberó prisioneros políticos. Tras una serie de negociaciones con EE.UU., se levantaron las sanciones y se convocaron elecciones en 2012.
En Myanmar conviven diversos grupos étnicos de creencias diversas. El país es mayoritariamente budista (un 88%), pero conviven con otros grupos religiosos como los cristianos (6-7%), los hindús (1%) o el credo que más nos interesa en este artículo, los musulmanes, concentrados en el grupo étnico conocido como los rohinyás. En Myanmar existe un fuerte sentimiento en contra de este último grupo, que nació a principios del siglo XX cuando las autoridades británicas que controlaban la colonia, introdujeron miles de personas provenientes del Raj indio, la mayoría de ellos musulmanes. Estos migrantes eran principalmente comerciantes urbanos, y cuando en 1948 los británicos abandonaron la región, también huyeron de Myanmar. Sin embargo, los líderes independentistas del país descolonizado, con la intención de aunar a una nación étnica y religiosamente dividida, fomentaron una serie de rumores sobre los intrusos musulmanes. Pero los que habían migrado desde el Raj indio ya no estaban, por lo que el resentimiento se dirigió a un grupo de musulmanes que nada tenía que ver con los indios, los rohinyás. Este grupo recibió un odio patrocinado por el estado, que incluso la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi (primera dirigente electa de Birmania) avaló. Para que luego digan que los Nobel de la Paz no son un chiste. Ahora volvamos de nuevo a 2012, cuando el país empezó a abrirse internacionalmente con la ayuda de EE.UU.


Uno de los actores clave en la apertura de Myanmar, avalado tanto por los dirigentes birmanos, como por los estadounidenses, fue Silicon Valley, quien prometió llevar internet a las más de 50 millones de personas que vivían en el país. La nación se conectó a internet de forma casi instantánea. Entre 2012 y 2015, los índices de adopción de internet se dispararon de un 0,5% a un 40%, gracias a los móviles baratos y las tarjetas SIM que pasaron de valer 1.500 dólares a 1,5. Facebook desempeñó un papel clave en este proceso. Mediante una serie de contratos con empresas locales, consiguió que los móviles viniesen con una versión básica de la aplicación preinstalada. Aun así, en un país tremendamente pobre (ingreso medio diario de 3 dólares), contratar los servicios de datos móviles puede ser complicado, pero Facebook y otras tecnológicas dieron con la solución, el zero-rating. Con este programa de datos gratuitos, los habitantes de Myanmar podían disponer de datos para conectarse a las aplicaciones de estas empresas (pero no al resto). De esta forma, un gran porcentaje de la población empezó a navegar por internet y a consultar noticias, exclusivamente a través de Facebook. En la transición democrática en la que estaba envuelta Birmania, dentro del clero, estaba en auge un sector extremista del budismo, y a raíz de ello, las redes sociales se llenaron de racismo y conspiraciones. Entre esta maraña de fake news (noticias falsas) se repetía constantemente un nombre: Wirathu. Este monje budista ya había sido encarcelado por vilipendiar a minorías étnicas como los rohinyás, pero tras su salida de prisión, se creó una cuenta en Facebook, cuyos seguidores crecieron como la espuma. Ya no necesitaba trasladarse de templo en templo para difundir su mensaje de odio, ahora tenía Facebook. Acusaba a las minorías musulmanes del país de todo tipo de atrocidades, mezclando rumores con invenciones descaradas (monje budista mis cojones). Sus sermones de mierda se extendieron por Facebook rápidamente y eran tomados como verdades (la mayoría no tenía otra fuente de información). Aunque en las redes sociales existen moderadores que regulan los mensajes de odio, Facebook solo tenía un moderador para revisar el contenido en birmano, principal lengua del país (profesionalidad ante todo). A pesar de los avisos de diversos investigadores sobre los peligros de la plataforma en el país, la empresa los ignoró y continuó con su plan de expansión. En 2014, Wirathu compartió una publicación, donde afirmaba falsamente que dos musulmanes de la ciudad de Mandalay habían violado a una mujer budista. El falso rumor se extendió rápidamente y muchos ciudadanos se unieron en torno a aquel odio visceral, animando a sus vecinos a aniquilar a sus compatriotas musulmanes. Los disturbios se multiplicaron en la ciudad y se atacaron múltiples negocios propiedad de distintos musulmanes. Hubo 2 fallecidos y muchos más heridos. El genocidio étnico organizado a través de Facebook, no había hecho más que comenzar.


Ashin Wirathu conocido como "el Bin Laden Birmano" (Fuente: BBC)
Tras un incremento de los disturbios, un alto funcionario del Gobierno trató de ponerse en contacto con Facebook para que regulase aquella locura, pero no obtuvo respuesta. Desesperado, el Gobierno bloqueó el acceso a Facebook en la ciudad de Mandalay, y los conflictos se enfriaron. Al día siguiente, empleados de Facebook ofrecieron una respuesta al Gobierno, pero no para colaborar en la regulación de la expansión de los mensajes de odio, sino para exigir explicaciones por el bloqueo de la plataforma (tocate los…). En cuanto el gobierno levantó el bloqueo virtual, los mensajes de odio continuaron expandiéndose y la popularidad de figuras como Wirathu no hizo más que crecer. Con los meses, los ciudadanos de Myanmar empezaron a ver al millón y medio de musulmanes rohinyás como un enemigo interno y el ejército, afirmando perseguir insurgentes, empezó a exterminar a la minoría empobrecida. Cada vez que los soldados se topaban con una aldea de rohinyás, empezaban a prender fuego a los techos de paja, lanzaban granadas a las puertas de las cabañas y bombardeaban con misiles las casas comunitarias. Los hombres de las aldeas eran dispuestos en fila y fusilados, las mujeres eran violadas y muchos bebés fueron arrojados a las llamas. Bajo estas inhumanas condiciones, muchas familias comenzaron a huir hacia Bangladesh, donde los campos de refugiados crecían exponencialmente. Estos pseudohumanos que se hacían llamar soldados, solían ir acompañados de hombres voluntarios de la zona, que iban armados con hachas y otros utensilios agrícolas. Eran rakaines, el otro gran grupo étnico de la zona, y al igual que Wirathu, eran budistas. En 2017, un médico de la zona afirmó que las oleadas de desinformación e incitación al odio en las redes sociales, mantenían a la comunidad al borde de los disturbios raciales de forma constante. El presidente del primer colectivo de periodistas de Birmania, comentó que se enfrentaban a un nuevo enemigo, las redes sociales. Estas plataformas ofrecían noticias falsas y proclamas nacionalistas de un atractivo cautivador, por lo que eran preferidas por los birmanos antes que el periodismo auténtico. Si un periodista trataba de desmentir las fake news, era tratado como cómplice de los rohinyás y vilipendiado por la comunidad. El jefe del ejército, un ferviente ultranacionalista que había sido un símbolo durante la dictadura (típico de falsas transiciones democráticas) tenía 1,3 millones de seguidores en Facebook. Personas de las más diversas condiciones sociales, esparcían bulos descabellados e impregnados de odio a través de las redes, y el ferviente sentimiento antimusulmán no hizo más que crecer. En octubre de 2017, la violencia entre soldados y rebeldes rohinyás culminó con un ataque insurgente contra varios puestos de la policía, gran parte del país pidió sangre a gritos.
La barbarie estaba creciendo de tal modo que varios funcionarios del gobierno, alertaron que los discursos de odio propulsados por Facebook, podrían minar la estabilidad del país. Sin embargo, otros políticos como Nay Myo Wai, un amigo de Wirathu (para entonces conocido como “el Bin Laden birmano”), administraba varias cuentas de gran popularidad que difundían bulos e incitaban al odio. El muy sinvergüenza pronunció un discurso en 2015 que decía de los rohinyás: “Voy a decirlo sin tapujos. Número uno: disparadles y matdlos. Número dos: disparadles y matdlos. Número tres: disparadles y enterradlos.” Puede parecer una locura que un político pronunciase palabras semejantes en un discurso, pero no eran más que el reflejo de los comentarios en Facebook del resto de birmanos. “Ha llegado la hora de matar a todos los kalars” mencionó un usuario de Facebook usando el término despectivo kalar para insultar a los rohinyás. “Cortaremos 10.000 cabezas de kalars” o “Por la siguiente generación, quemad todas las aldeas musulmanas” no son más que algunos ejemplos de los comentarios que inundaban Facebook, y que fueron compartidos decenas de miles de veces en la plataforma. Puedes pensar que esto no fue culpa de Facebook, pero gracias a sus programa zero-rating, el 38% de los habitantes del país afirmaban consumir todas las noticias través de Facebook, con lo que la plataforma no era más que una versión digital de la popular Radio Mille Collines, que emitió llamamientos al genocidio ruandés en los noventa. Sin embargo, esta Radio Genocidio no estaba dirigida por pequeñas miicias como en Ruanda, sino por la infraestructura propiedad de varia compañias multimillonarias. En el caso de Ruanda, los estadounidenses se preguntaron si no podían haber destruído las torres de radiodifusión para evitar la matanza, pero ¿cómo las localizarían en medio de las junglas y montañas de Ruanda? En el caso de Myanmar, un solo ingeniero podría haber desactivado la red en un par de minutos tocando un par de teclas, y un millón de rohinyás no hubieran terminado muertos o desplazados.


En 2018, un jefe de misión de las Naciones Unidas, dijo que su equipo había llegado a la conclusión de que Facebook había tenido un papel determinante en el genocidio. ¿Facebook realizó algún cambio? por supuesto que no. En esos momentos era muy difícil comprender cómo los supuestos beneficios de Facebook en Myanmar, superaban a los prejuicios. No existían unas oficinas de la empresa en el país, y muy pocos empleados habían estado alguna vez en Myanmar, era imposible que pudiesen evaluar el impacto que tenía en la población. Aun así, Facebook rechazó cualquier evaluación externa sobre el comportamiento de su plataforma. Además, si la empresa hubiese actuado, estaría admitiendo que la red social tenía parte de culpa, y si a las empresas tabacaleras les había llevado más de medio siglo admitir que su producto provoca cáncer, ¿qué probabilidad había de que Facebook admitiese que su producto podría causar genocidios? No obstante, había voces discordantes en el debate como Chamath Palihapitiya, exdirector de crecimiento internacional de Google y extrabajador de Facebook, que en un discurso ante los estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad de Stanford, dijo: “Siento una culpabilidad tremenda. Creo que en el fondo todos lo sabíamos, aunque todos fingiéramos que probablemente no había consecuencias inesperadas. Creo que sabíamos que podía suceder algo malo”, “Los bucles de retroalimentación a corto plazo, motivados por la dopamina, que hemos creado están destruyendo el funcionamiento de la sociedad”.
Este conflicto étnico en Myanmar propulsado por Facebook se saldó con 140.000 desplazados dentro del país en 2012, 1 millón de desplazados a Bangladesh tras el conflicto en el periodo de 2016-2017, y un total de víctimas mortales que oscila entre 9.000 y 24.000 (la mayoría en 2017). Fue una limpieza étnica de campeonato que fácilmente puede ser calificada como genocidio, todo ello bajo la mirada cómplice e impasible del gigante de Silicon Valley. Puede que creas que se trata de un caso aislado, pero la realidad es que ni de lejos. Conflictos similares se han desencadenado a lo largo del mundo (Indonesia, India, Sri Lanka…) por la incitación al odio que amplifican las redes sociales, donde muchos usuarios son premiados con audiencias enormes, por aplaudirse las peores tendencias entre ellos. Así que ya sabes, si tienes una cuenta de Facebook, ciérrala y manda esa mierda a tomar por culo; o al menos, empléala de una forma adecuada y no seas un cómplice del próximo genocidio.
Artículo basado en: