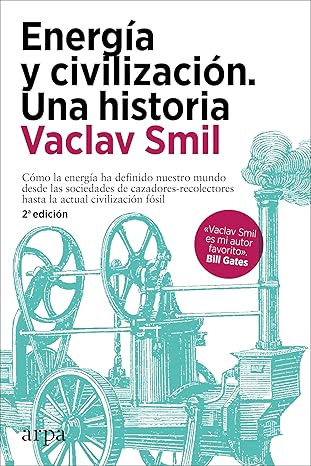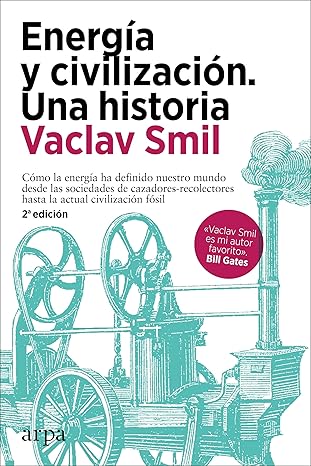Cómo los combustibles fósiles salvaron nuestros bosques
Artículo basado en el libro: "Energía y Civilización. Una Historia" de Vaclav Smil.
6 min read


Actualmente, estamos inmersos en una transición energética. Ante un previsible agotamiento de los combustibles fósiles (el proceso de fracking y los posibles yacimientos del Ártico pueden prolongar su incipiente llegada), la sociedad moderna está tratando de realizar una transición a la producción eléctrica renovable; así como un abandono de estos combustibles mediante la electrificación del transporte. Sin embargo, esta no es la primera, ni será la última (esperemos que la fusión nuclear llegue pronto) transición energética que ha presenciado la humanidad. Antes de convertirse en el foco de emisiones de gases de efecto invernadero que modifican nuestro clima, los combustibles fósiles protagonizaron un proceso de avance sin igual para nuestras civilizaciones. Si ahora estamos intentando cambiar estos combustibles fósiles por electricidad limpia, en su momento, tuvimos que cambiar de los combustibles de biomasa (madera y carbón vegetal) por los combustibles fósiles que conocemos hoy en día (carbón mineral, gas y petróleo). En este artículo analizaremos algunos de los aspectos clave de esta transición energética.


Aunque el consumo de carbón mineral (formado por la descomposición de materia vegetal enterrada y compactada durante millones de años) se remonta varios siglos en el pasado, desde China hasta Inglaterra, lo cierto es que hasta el siglo XVI, nadie que viviera en un radio superior a los 2 kilómetros de los yacimientos usaba carbón para las chimeneas o la cocina de sus hogares. Además, lo solían utilizar las familias pobres que no podían permitirse comprar madera. Salvo alguna excepción como los Países Bajos que se alimentaban energéticamente de turba local, el carbón mineral fue el combustible fósil dominante durante la transición europea. Aun así, no fue hasta el siglo XIX cuando la mayoría de Europa comenzó a reducir los combustibles tradicionales de fitomasa (madera y carbón vegetal) a niveles muy bajos. Después de 1500, una grave escasez de madera, y por lo tanto, leña y carbón vegetal, junto con una creciente demanda de la misma para la producción de hierro y barcos, condujo a un sustancial aumento del precio de la propia madera. La solución más sencilla se centró en extraer más carbón, y por ello no resulta extraño que casi todas las minas de carbón de Inglaterra (primero en abandonar el consumo de carbón vegetal) se abrieran entre los años 1540 y 1640. Para finales del siglo XVIII, la extracción alcanzaba los 10 millones de toneladas. Sin embargo, cuanto más se extraía, más hondo había que cavar en la mina, y este proceso extractivo se convirtió en un enorme demandante de energía humana. Hasta los niños de entre 6 y 8 años se dedicaban a tareas ligeras para colaborar en la labor minera. Para el siglo XVII, el consumo de carbón mineral era habitual en el calentamiento de los hogares, la cocción de ladrillos, tejas y cerámica, fabricación de almidón o jabón y la extracción de sal. Sin embargo, debido a sus impurezas, su uso directo para la fabricación de vidrio, el secado de malta (producción de cerveza) y, los más importante, la fundición de hierro, era imposible. Aunque el problema de la fabricación de vidrio fue el primero en solucionarse gracias a la introducción, en el año 1610, de los hornos de reverberación (hornos sellados con materiales que reflejan el calor), los otros problemas sólo se solucionaron con la aparición del coque.
Fuera de Inglaterra, la expansión de la minería del carbón se desarrolló de forma muy lenta, y únicamente ciertas regiones como el norte de Francia o algunas partes de Bohemia representaban la mayor parte de la producción. En Norte América, el carbón se convirtió en un recurso de vital importancia a principios del siglo XIX. A pesar de que resulte complejo y arbitrario señalar la fecha concreta de la transición de la madera al carbón, se estima que para 1620, el carbón representaba más de la mitad del combustible empleado como fuente de calor (en Inglaterra). Pero a partir de ese año, el consumo de carbón se disparó de forma exponencial. En otros países la cosa era diferente, para cuando Napoleón gobernaba Francia, el 90% de la energía primaria del país galo procedía de la madera, y no representó el 50% hasta 1875. En este mismo año, Japón todavía mostraba una dependencia de la madera en la producción de energía primaria del 85%. Rusia, gracias a sus inmensos bosques boreales del Norte de Europa y Siberia, producía el 75% de su energía con este combustible vegetal en el año 1913. Pero la última gran economía en abandonar la madera fue China que, debido al colapso del dominio imperial (1911), la prolongada guerra civil entre comunistas y el Kuomintang (1927-1936, 1945-1950) y la guerra con Japón (1933-1945), no consiguió reducir su consumo de combustibles vegetales (madera y carbón vegetal) al 50% hasta 1965. Como se puede ver, el abandonó de la madera y su sustitución por el carbón fueron muy distintos en las diferentes potencias. Sin embargo, como ya he mencionado, este combustible fósil no permitía fundir hierro, una de las más importantes actividades industriales de la época, entonces llegó el coque.


Coque
Gracias al coque, la industria de fundición de arrabio (hierro fundido) acabó con su dependencia respecto de la madera y aumentó su producción anual. Si coges carbón mineral y lo calientas en un entorno sin oxígeno, produces coque, una matriz de carbono casi puro que tiene una baja densidad aparente, pero una alta densidad energética (proporciona más energía que el carbón para la misma masa de combustible). Además, es mucho más resistente a la compresión, con lo que soporta mayores cargas de mineral de hierro en los altos hornos. Aunque este combustible ya fuese utilizado en Inglaterra desde 1640 para el secado de la malta, su aplicación metalúrgica no se inició hasta 1709, pero la ineficiencia de su producción hizo que su uso no se generalizara hasta 1750. Gracias a la revolución del coque, la industria del metal alivió las presiones insostenibles a las que estaba sometiendo a los recursos madereros (bosques), y no solo en Inglaterra, sino en todo el continente europeo. Por ejemplo, en 1820, el 52% de la superficie forestal de Bélgica se empleaba en la producción de carbón vegetal metalúrgico, algo imposible de sostener.
Gracias al lento pero progresivo desarrollo de las diferentes máquinas de vapor que abarrotaron las minas, el transporte y las fábricas de la revolución industrial, el consumo generalizado de carbón y coque se extendió por todo el mundo. De esta forma, la insostenible tala de árboles pudo reducirse, y se mantuvo la gran población de plantas que a día de hoy absorben el dióxido de carbono que sale de nuestras fábricas y nuestros tubos de escape. Aunque la transición eléctrica actual sea algo necesario, no debemos olvidar que en un pasado reciente, los combustibles fósiles nos permitieron salvar nuestros bosques.
Artículo basado en: