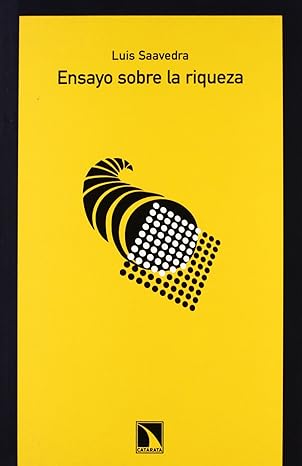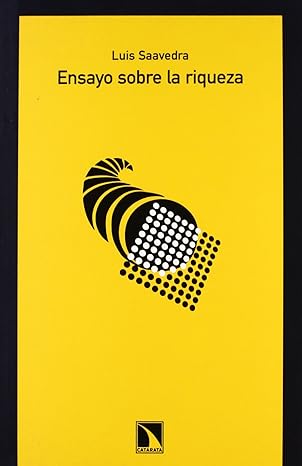El Antiguo Egipto y la propiedad privada
Artículo basado en el libro: "Ensayo sobre la riqueza" de Luis Saavedra.
6 min read
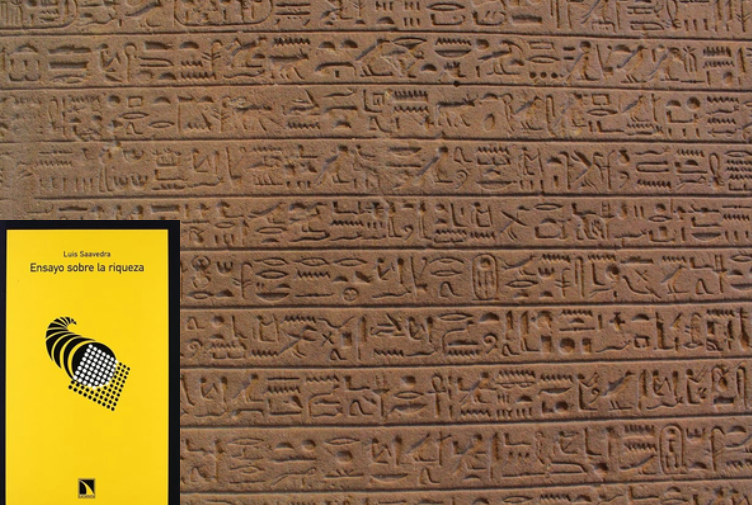
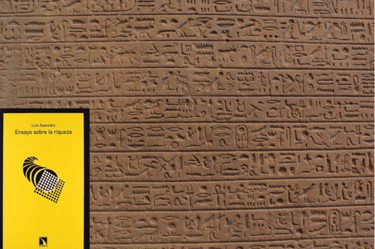
Por triste que resulte, una de las instituciones sociales que más relevancia ha mostrado a la hora de organizar las relaciones interpersonales y determinar nuestras conductas, es la propiedad. A lo largo de las diferentes etapas de nuestra historia, las distintas formas en las que se ha manifestado la propiedad, ha ido configurando nuestra concepción de cultura, así como el propio entendimiento humano. Con propiedad, no me refiero a su concepción más común de pertenencia de objetos, sino a la capacidad de disponer de dinero, y al hecho de poseer riquezas, junto con los disfrutes y ventajas que esta proporciona. Pero, ¿cuándo apareció ese inusitado deseo de posesión?, ¿cuándo surgió el aprecio por las riquezas materiales? Lo cierto es que se trata de un tema envuelto en una nube de imprecisiones y escasez de datos, pero atendiendo a una serie de textos escolásticos, un buen punto de partida sería que ese sentido de pertenencia de lo material, surgió a partir de la primera relación del hombre con la tierra que le proporciona sustento. Es decir, surge a partir de la relación con los animales que le proporcionan comida (y trabajo), de las ropas que los cubren, las casas que los resguardan o las herramientas que permitieron cultivar los primeros campos. La propiedad (y su deseo) simplemente nace en el momento en el que hay bienes materiales que poseer. A pesar de que estos bienes originalmente fueran empleados de forma colectiva, con el tiempo su uso fue restringido al clan o grupo, luego a los núcleos familiares, para recaer finalmente en el individuo. Gracias a la fuerza irrefrenable de la costumbre, la propiedad privada surgió como una consecuencia (o como la causa) del proceso de individualización que ha guiado al hombre desde el desarrollo de su conciencia.
Inicialmente, la carrera por la posesión de riquezas, fue impulsada por un vínculo indisoluble que se establece entre el poseedor y lo poseído; el deseo de tener más. A partir de ese momento, ese deseo comenzó a generar disputas para determinar el dominio de las posesiones, provocando tanto la utilización de la fuerza como el desarrollo de los diferentes códigos legales sobre la propiedad. A pesar de la existencia de civilizaciones previas, una de las más representativas, en la que muy posiblemente se realizó la primera zancada de esta prolongada carrera, fue la civilización egipcia. Ya en papiros datados hace más de 4.000 años, se observan testimonios de sacerdotes en los que se relatan los detalles de las pertenencias como inventarios de rentas y arriendos. Incluso hace más de 5.000 años (en la época predinástica), ya se observan ritos funerarios en los que se emplean adornos, joyas y otro tipo de posesiones materiales sin más utilidad que la ostentosidad y la estética, rastros incipientes sobre la futura (y actual) exaltación de la riqueza. Heródoto, el imprescindible testigo de la historia antigua, ya relata en sus escritos las diferentes castas privilegiadas que se podían encontrar en el Antiguo Egipto, junto con las asignaciones de parcelas de tierra que las acompañaban. Sin embargo, debido a la configuración política y religiosa de esta cultura, era en el faraón sobre quién recae la propiedad de la totalidad del territorio. Para poder establecer una adecuada regulación sobre esta ingente cantidad de posesiones, en esta época surge la figura del canciller como responsable de la recaudación de impuestos, la redistribución de los bienes o el inventario de los mismos. Y con el surgimiento de esta figura, nace la burocracia con sus numerosos miembros, que pasarían a convertirse en algunos de los más destacados integrantes de ese y de los futuros gobiernos de nuestra sociedad. A pesar de esto, entre el poder soberano del faraón y la realidad económica del pueblo egipcio, se crea un flujo muy activo de intercambios comerciales, que desmitifica la figura del faraón como depositario de todos los bienes materiales y regulador de todas las interacciones económicas.


El afamado economista Karl Polanyi sostiene que todas las economías a gran escala (incluida la egipcia) se gestionan mediante el principio de redistribución. Procedimiento que requiere ese enorme cuerpo burocrático que se ha aludido previamente, encargado de uno de los aspectos más importantes de la economía sin el cual las pirámides y los templos no existirían; la administración de los recursos. Esto, queda fielmente reflejado en los papiros de los escribas, en los que se determinaban las raciones alimenticias (y su composición) que se distribuían a cambio de trabajo. Algo similar a las tablas de salarios, tan estudiadas por Quesnay y Adam Smith para analizar la economía moderna. De esto podemos concluir el principio del funcionamiento económico de la sociedad: a cambio de trabajo, se te devuelve lo necesario para la subsistencia. Sin embargo, existían una gran cantidad de interacciones comerciales que no eran observadas por el faraón ni por su aparato burocrático, como bien indica el archivo Hekanajt (de hace unos 4.000 años) que muestra un agricultor con numerosas posesiones materiales, ya que cultivaba más de lo que necesitaba y disponía de bienes para intercambiar. Del mismo modo, los gobernantes de lejanas circunscripciones provinciales se apropiaban de tierras ajenas al imperio, para hacerlas suyas, creando nuevos focos de riqueza privada que luego eran heredados y diversificados, dando lugar a los primeros procesos de concentración de bienes en manos de una minoría privilegiada. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, sin dejar de lado el latrocinio generado por el pueblo respecto a cualquier exhibición ostentosa de riqueza que quedase sin vigilar. Pirámides, templos, tumbas, palacios y demás muestras de opulencia sin sentido, eran sistemáticamente saqueados por los habitantes de las inmediaciones que mediante su intercambio, creaban un mercado generalizado. A su vez, como la corrupción nace de la mano del que distribuye los recursos, esta era algo generalizado en el Antiguo Egipto como testimonian las palabras de un sacerdote que olvidó repartir las ganancias con su superior: “Fuimos a las jambas de la puerta [...] y quitamos 5 kites (Inscripciones) de oro”. Al cabo de unos días su jefe le recriminó la acción “No me habéis dado nada. Así que volvimos a las jambas de la puerta y arrancamos otros 5 kites de oro”. Por lo tanto, aunque la mayoría de los trabajos, solo permitían recibir lo necesario para la subsistencia, existen diferentes formas de acumular riqueza, que permitían obtener medios adicionales para la vida y la ostentosidad, e impulsaban las actividades comerciales que apoyaban la idea de lucro.
Por otro lado, atendiendo a la importancia de los ritos funerarios en el Antiguo Egipto, se reconoce el papel que la riqueza generaba, en que la vida de un faraón se volviera trascendental. Las joyas más opulentas y los tesoros más preciados perdían su lustre encerrados en las tumbas de los faraones. Las precarias condiciones de las vidas de la mayoría del pueblo egipcio, en contraste con la fastuosa magnificencia de sus monumentos, es algo que se podía percibir tanto hace 4.000 años como a día de hoy. La mendicidad que asola a una multitud de desamparados que abarrotan las calles de la capital, se vuelve aún más chocante cuando uno entra en el museo del Cairo y observa el sarcófago de oro macizo de Tutankhamon. Resulta complejo entender semejantes exaltaciones de suntuosidad inmersa en un pueblo con una mayoría con las condiciones de vida pauperizadas. Aun así, diversos historiadores afirman que el saqueo de estos tesoros, se iniciaba ya bajó las manos de los mismos obreros que los construían. A mi entender algo lógico, ya que se trataban de inmensas riquezas cuyo valor estético y de intercambio, iba a desaparecer bajo el manto del olvido. Esto (los ostentosos ritos funerarios y no los robos), conlleva a un lento decaimiento de este fabuloso imperio, que se veía condenado a la ruina al vaciar sus arcas para satisfacer las pretensiones de inmortalidad del faraón de turno. Heródoto, ya afirmó las miserables condiciones generalizadas que produjo la construcción de las pirámides de Keops, Kefrén y Micerino, que durante “ciento seis años, en el transcurso de los cuales los egipcios sufrieron una absoluta miseria”, demostrando que la mayoría de las maravillas con las que el mundo antiguo nos deslumbra, han sido erguidas bajo la desolación y la muerte de nuestros semejantes pretéritos.
Artículo basado en: