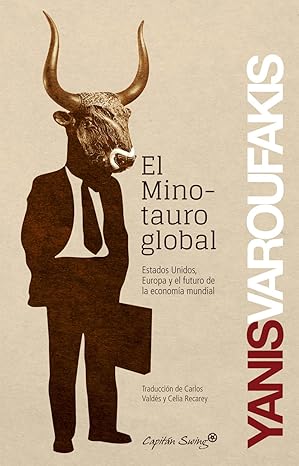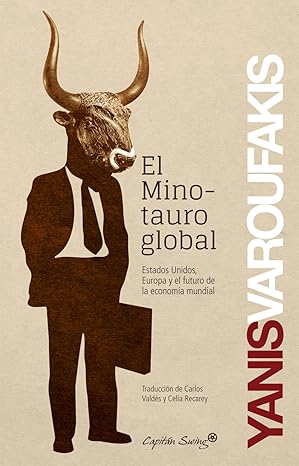El capitalismo y sus crisis
Artículo basado en el libro: "El minotauro global: Estados Unidos, Europa y el futuro de la economía mundial" de Yanis Varoufakis.
4 min read


Antes de que los mercados dominasen el mundo, las crisis y sus dinámicas eran muy bien entendidas; una mala cosecha, una guerra o la introducción en el consumo de una nuevo recurso, podrían desencadenar una crisis económica regional o nacional con extremada facilidad. Es más, cualquier observador de la naturaleza, puede llegar a la conclusión de que si en un ecosistema hay muchas presas (época de bonanza) el número de depredadores aumentará. Entonces, las presas tendrán que alimentar a un número mayor de depredadores, por lo que el número de presas disminuirá y los depredadores tendrán que competir por recursos cada vez más escasos (crisis), lo que provocará un descenso en la población depredadora, permitiendo de nuevo una subida de la cantidad de presas (época de bonanza) y así cíclicamente.
Un musulmán del siglo XIV, Ibn Jaldún, fue el primero en establecer la analogía de los depredadores y las presas para un escenario político. Según este filósofo e historiador árabe, los depredadores serían los gobernantes y algo llamado asabiyyah representaría a las presas. Asabiyyah se podría entender como una especie de solidaridad o cohesión grupal, surgida en pequeños grupos debido a la necesidad de cooperación para hacer frente a las adversidades y los peligros. Mediante la cooperación y la asabiyyah los pequeños grupos en los que aparece, consiguen acaparar ciertas porciones de poder, de forma que progresivamente ascienden en la escala jerárquica, hasta que se convierten en gobernantes. Es entonces cuando este grupo que nació de la necesidad y la penuria, se corrompe y empieza a comportarse despóticamente con sus súbditos, marchitando la asabiyyah que los catapultó hasta la gobernanza. Con las luchas y las confrontaciones de un gobierno tiránico, otro pequeño grupo comienza a cooperar contra las dificultades, naciendo de nuevo la asabiyyah y reiniciando el ciclo. La sociedad de mercados sufre unas dinámicas similares como indicaba Joseph Schumpeter, uno de los padres de la economía liberal. Schumpeter afirmaba que en un sistema capitalista existe una tendencia innata a las crisis periódicas. Su tesis se basaba en que el capital tiende a fusionarse en grandes empresas, que controlan una significativa parte del mercado, y les suele otorgar un monopolio del poder. Tras esto, las empresas en la comodidad de su trono, se relajan y vuelven complacientes, momento en el que una competencia feroz, de la mano de hambrientos emprendedores e innovadores, les quita su cuota de mercado, lo que hace a estas grandes empresas caer. Podría decirse que la crisis adquiere un papel redentor en el capitalismo.


Dinámicas de crisis/prosperidad similares fueron propuestas por otros economistas basados en las ideas de Marx. Una muy famosa se basa en que el capitalismo está gobernado por dos dinámicas paralelas: La primera se basa en el salario de los trabajadores, en donde se indica que si el empleo crece por encima de un límite, entonces el trabajo escasea, por lo que los trabajadores tendrán una capacidad de negociación que les permitirá aumentar su salario. La segunda dinámica, se basa en que al crecer los salarios, si la cuota salarial supera cierto límite, el empleo se resiente y sufre. Es decir, en caso de una época de auge económico, el empleo aumentará, lo cual según la primera dinámica conlleva a un aumento de los salarios (y la cuota salarial), pero sí esta cuota supera un cierto límite, entonces la segunda dinámica reducirá el empleo. Si esta reducción es superior al aumento en la época de auge, entonces la primera dinámica operará a la inversa, provocando la caída salarial. En este punto, los salarios son bajos y el desempleo es elevado, lo cual conlleva a que la segunda dinámica opere de forma opuesta, y como los salarios son reducidos, aumentará el empleo. En este momento la economía estará en recuperación, pero no es más que una recuperación que desembocará en la siguiente crisis. Además, en este ciclo no se han tenido en cuenta ni el dinero ni los mercados financieros que lo único que provocan es que los ciclos sean más volátiles e imprevisibles. Por no hablar de que en vez de recesiones paulatinas y progresivas como las que se acaban de mencionar, los mercados financieros, de futuros y demás herramientas especulativas absurdas, pueden provocar caídas bruscas seguidas de crisis persistentes (crack del 29, crisis del petróleo de los 70, la crisis de las puntocom del 2000 o la crisis inmobiliaria del 2008) afectando de una forma calamitosa a nuestras sociedades.
Artículo basado en: