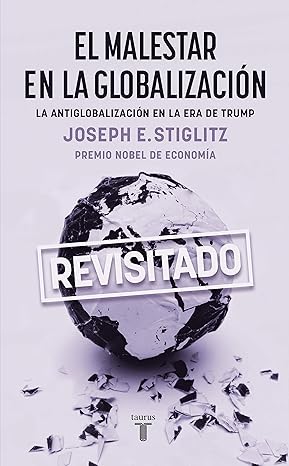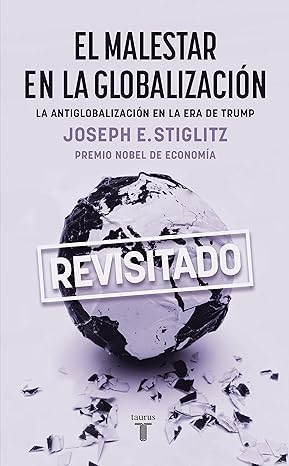El consenso de Washington, el FMI y un liberalismo desbocado
Artículo basado en el libro: "El malestar en la globalización" de Joseph E. Stiglitz.
9 min read
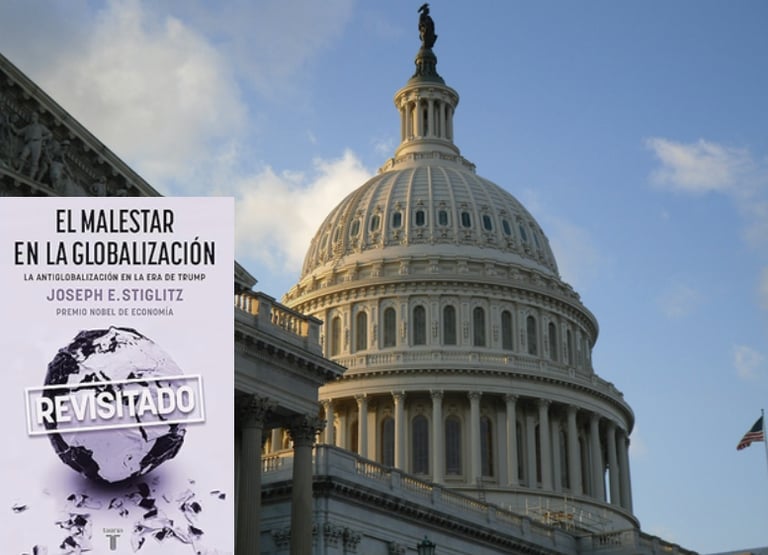
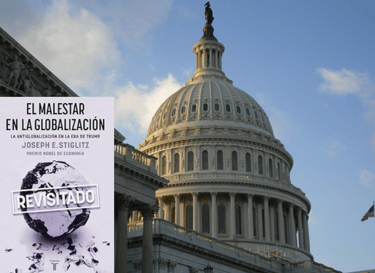
Puede que desconozcas el Consenso de Washington de 1989, pero sus consecuencias te afectan tanto a tí como a miles de millones de personas en todo el mundo. En los años 70 y 80 del siglo pasado, una gran cantidad de países, en especial en América Latina, mostraban grandes déficits avalados por las pérdidas de diversas empresas públicas. Además, las medidas proteccionistas aislaron de la competencia a ciertas empresas privadas que se volvieron ineficientes, y forzaron a los consumidores a pagar precios elevados por sus productos. La inflación se descontroló y el crecimiento sostenido previsto para estos países, se imposibilito. Por ello, se estableció una reunión en Washington en 1989 donde reputados economistas llegaron al consenso mencionado; consenso que se basó en 3 pilares fundamentales: La austeridad fiscal (subiendo los impuestos o disminuyendo el gasto público para reducir el déficit), la privatización y la liberalización de los mercados.
Es cierto, que la mayoría de los gobiernos harían bien en concentrarse en proveer los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, infraestructuras públicas…) y dejar el resto de sectores a empresas privadas para que lo administren de una forma más eficiente. Por eso, en algunos casos la privatización es correcta y positiva. Lo mismo ocurre con la liberalización de los mercados, ya que cuando la eliminación de las medidas proteccionistas se realiza de forma paulatina, creando empleos a medida que se destruyen los ineficientes, puede resultar en significativas ganancias de eficiencia. El problema radica en que tras el consenso de Washington, estas medidas se volvieron un fin en sí mismas y no en un medio para lograr un crecimiento sostenible y equitativo, por no hablar de que se impusieron de forma rápida e ineficiente. El FMI estableció un ritmo de privatización y liberalización que muchos de los países no eran capaces de afrontar.


Es cierto que en muchos países los gobiernos se dedican a una gran cantidad de ámbitos, aunque no sean muy eficientes en ellos, y lo normal es que las empresas privadas sean capaces de ocuparse de estos ámbitos de una manera más beneficiosa para el conjunto de la sociedad. Además, la competencia entre empresas suele llevar a una mejora en el rendimiento, en el producto o en el servicio proporcionado. Estos son algunos de los argumentos a favor de la privatización, aunque generan varias contradicciones como el caso de la sector de la siderurgia, que a priori no parece una competencia estatal (a excepción de la gestión de los recursos minerales), pero las empresas siderúrgicas más eficientes del mundo son públicas, y pertenezcan al gobierno de Taiwán y de Corea. Sin embargo, existen ciertas condiciones necesarias para que la privatización vaya de la mano con el crecimiento económico, condiciones ignoradas por el FMI y el BM, al tratar de instaurar esta privatización a un ritmo desmesurado. Un ejemplo de esto lo podemos observar en Marruecos, en donde en una serie de pueblos pobres se estableció una serie de proyectos para que sus habitantes criasen gallinas, mejorando sus condiciones alimentarias. Los poyuelos eran adquiridos a través de un empresa pública, pero el FMI sugirió que se abandonase esta actividad ya que no se trataba de una actividad propia del gobierno. Tras ello, el proyecto fracasó. El error estuvo en suponer que el sector privado iba a llenar el nicho vacío, lo cual sí ocurrió, con una empresa que proporcionaba poyuelos con una mayor tasa de mortalidad. Como los pobladores no podían asumir el riesgo de comprar pollos que murieran en un alto porcentaje, la empresa desapareció. Menos mal que el sector privado ofrece mejores productos gracias a la competencia. Este ha sido uno de los principales errores del FMI, suponer que el sector privado crearía mercados para satisfacer cualquier necesidad. Pero no se dió cuenta de algo tan simple como que los servicios estatales surgen porque los mercados no son capaces de proveer servicios esenciales con beneficio económico. La eliminación de empresas públicas puede dejar un profundo vacío aun cuando sus servicios son suplidos por el sector privado. Aun así, el FMI sigue argumentando la necesidad de privatizar a marchas forzadas, y más tarde ya se encargaran de la regulación. Esto provoca que los servicios estatales privatizados, sean monopolizados por grandes empresas (extranjeras en países en vías de desarrollo) que posteriormente ralentiza o directamente paraliza la imposición de regulaciones. Pero como el FMI enfatiza más los temas macroeconómicos, se interesa más por el déficit público que por el bienestar e independencia económica de los ciudadanos. Además, la supuesta eficiencia de la privatización de una empresa pública, y como estas son capaces de convertir los números rojos en negros, se basa en los recortes de plantilla. Por lo general, la privatización no crea nuevos puestos de empleo como argumenta el FMI, sino que los destruye. Se trata de reducir el déficit en base a aumentar el sufrimiento, lo que demuestra que para el FMI es más importante el capital que las personas.
En los países desarrollados, los costes sociales de los despidos, son en parte paliados por las prestaciones sociales de desempleo; en los países en vías de desarrollo, por el contrario, raramente cuentan con este tipo de prestaciones. En estos casos esos costes sociales, aumentan ya que el desempleo suele acarrear violencia urbana, delincuencia y perturbación social. Mientras que las empresas locales pueden mostrarse reticentes a los despidos (debido al enorme costo social que suponen para la comunidad), los propietarios extranjeros (principales compradores de las empresas estatales privatizadas) no miran por los intereses locales, sino por los de sus accionistas. No hay que olvidar que el desplazamiento de empleados poco productivos desde las empresas estatales al paro, no aumentará la renta nacional del país, ni mucho menos el bienestar de los habitantes. Por ello, en el proceso de privatización es necesario tomar una serie de medidas que permitan crear puestos de trabajo a medida que se destruyen los puestos públicos, por ejemplo bajando los tipos de interés que permitirá la creación de nuevos trabajos a base de inversión. Otro de los beneficios que aporta la privatización se centra en la reducción de la corrupción dentro de las empresas públicas. Bien por que los funcionarios se quedan con parte de los beneficios de estas empresas, o bien porque conceden contratos y empleos a sus amigos y familiares, lo cierto es que un abrumador porcentaje de las empresas públicas de todos los países del mundo muestran un cierto grado de corrupción, llegando a niveles que imposibilitan completamente la eficiencia de dichas empresas. Sin embargo, la privatización no ha logrado reducir estos altos niveles de corrupción y no existen evidencias de que pueda solventar el problema. Esto se debe a que los mismos funcionarios corruptos que malversaron los fondos públicos, serán los encargados de gestionar la privatización.


Sede central del FMI (Fondo Monetario Internacional) en Washington D.C.
Otro de los pilares fundamentales del consenso de Washington se centra en la liberalización, entendida como la supresión de las interferencias públicas en los mercados financieros, de capitales y de las barreras del comercio. El propio FMI ya ha mencionado su mala decisión al insistir en exceso en la liberalización y que ésta ha podido contribuir significativamente a las crisis financieras globales de los últimos años, en especial en países emergentes. Los economistas afirman que la liberalización comercial aumenta la renta de un país, ya que desplaza los recursos de empleos menos productivos, a otros más productivos. Cuando se liberaliza un mercado de un país emergente o en vías de desarrollo, es muy probable que muchas de las industrias y empresas (consideradas ineficientes) cierren sus puertas ante la competencia de las empresas internacionales. A pesar de que el FMI aseguraba que se crearían nuevos puestos más eficientes a medida que los ineficientes eran destruidos, lo cierto es que esto no ocurre. Para que se creen nuevos puestos de trabajo son necesarias nuevas empresas, y para ello son necesarios dos factores, por un lado espíritu emprendedor, que suele escasear en los países en vías de desarrollo, y por otro lado capital, que escasea igualmente debido a la falta de financiación bancaria. Además, si los programas de austeridad del FMI suben los tipos de interés de forma desorbitada (¡llegando a alcanzar el 100%!) la creación de empresas es prácticamente imposible incluso en condiciones propicias como las de Europa o Estados Unidos. Los ejemplos más claros de una liberalización paulatina y eficiente, son los países del Este asiático, que han demostrado ser los de mayor crecimiento económico. Para ello, eliminaron sus medidas proteccionistas de forma cuidadosa y sistemática, bajándolas exclusivamente cuando se creaban nuevos puestos de trabajo. Es más, el emprendimiento en países como China se realiza asegurando la existencia de capital para ello, y promoviendo desde el estado las iniciativas emprendedoras, no subiendo los tipos de interés como políticas de austeridad. En contraparte, en los países más industrializados, la población suele tener temor a una extrema liberalización, por miedo a que se pierdan puestos de empleo que sean trasladados a otras regiones con mano de obra más barata. Es por este motivo que occidente representa una hipocresía económica en la que se busca la liberalización de los productos que exporta, pero siguió protegiendo aquellos sectores en los que la competencia de países en vías de desarrollo amenaza a su economía (como ocurre con EE.UU. que impone continuamente aranceles a los productos exportados por China). Un ejemplo paradigmático de esta situación, se puede observar en Bolivia, que estableció un acuerdo comercial con EE.UU. donde eliminaron todas sus barreras comerciales, y a la vez cooperaron con los yankees para reducir el cultivo de coca (base para la cocaína), que representa la alternativa más lucrativa para los agricultores bolivianos. Por su parte, el bueno del tío Sam, cerró mercados como el del azúcar, mercado que de estar abierto, resultaría beneficioso para los intereses de los agricultores bolivianos, todo muy equitativo, vaya.


Esta hipocresía en la liberalización, irrita especialmente a los países en vías de desarrollo, ya que los países desarrollados, se hicieron ricos en base a medidas proteccionistas, y tras enriquecerse impusieron tratados comerciales injustos, impidiendo las mismas vías de enriquecimiento a los países en vías de desarrollo. El liberalismo es bueno para vender los productos de mi país en el tuyo, pero los productos de tu país se encontrarán con medidas proteccionistas en el mío. Todo muy lógico y basado en una competencia muy sana. ¿Cómo es posible que los países acepten este tipo de medidas que les resultan perjudiciales? Muy sencillo, no se basa en la imposición de la fuerza militar, sino en amenazas de sanciones económicas, y en la retirada de ayudas en situaciones de crisis. Una especie de paternalismo mezclada con depredación. Concretamente el FMI exige altos niveles de liberalización para poder acceder a sus ayudas, pero el caso es mucho más grave cuando los yankees entran en escena de forma unilateral. Si el Departamento de Comercio Estadounidense acusa a un país de interferir en el comercio, ellos mismos hacen de jueces dictaminando la sentencia, a la vez que de verdugos al imponer las sanciones económicas determinadas, todo de forma unilateral sin la intermediación de ningún otro país. Mientras que los países más industrializados y desarrollados, con sus complejas instituciones económicas, sufren las crisis de las desregulaciones financieras, el FMI y EE.UU. aplican esas mismas medidas a países subdesarrollados o en vías de desarrollo a marchas forzadas. Y si las crisis económicas derivadas de esta desregulación, resultaron perjudiciales para los países industrializados, imagínate sus catastróficas consecuencias en los menos desarrollados.
Cuando el FMI defiende la liberalización de los mercados, lo hace con una argumentación muy simplista: los mercados libres son más eficientes, y una mayor eficiencia genera crecimiento económico. Además arguyen que sin la liberalización, la inversión extranjera no sería posible y eso siempre resultará beneficioso para el país. Sin embargo, ni los datos recogidos por el Fondo avalan estos argumentos, como el caso de China, el país que mayor inversión extranjera recibió a inicios del milenio, sin prescribir ninguna de las medidas de extrema liberalización impuestas por el FMI. Por lo tanto, podemos concluir que ni siquiera el FMI es capaz de argumentar de una forma eficiente las medidas económicas que obliga a tomar. Ni la liberalización ni la privatización descontrolada propuestas por este organismos han demostrado generar un crecimiento económico en países en vías de desarrollo, lo cual resulta muy contradictorio ya que lo que busca el FMI con sus medidas es la mejora de la situación económica de esos países; ¿no será que lo intereses reales de este organismo son muy diferentes a los que muestra?
Artículo basado en: