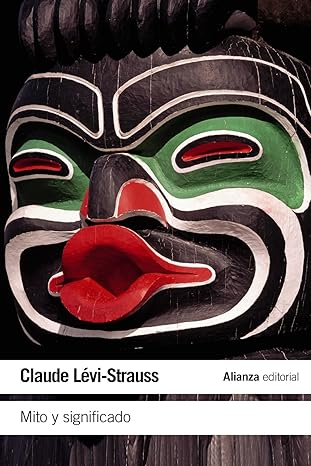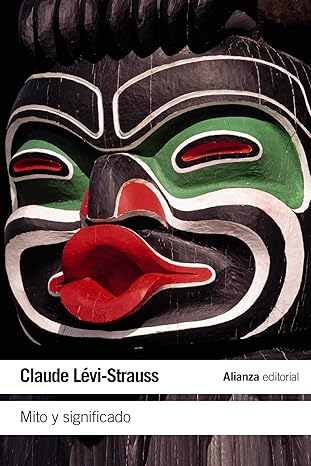El mito del pensamiento primitivo
Artículo basado en el libro: "Mito y Significado" de Claude Lévi-Strauss.
5 min read
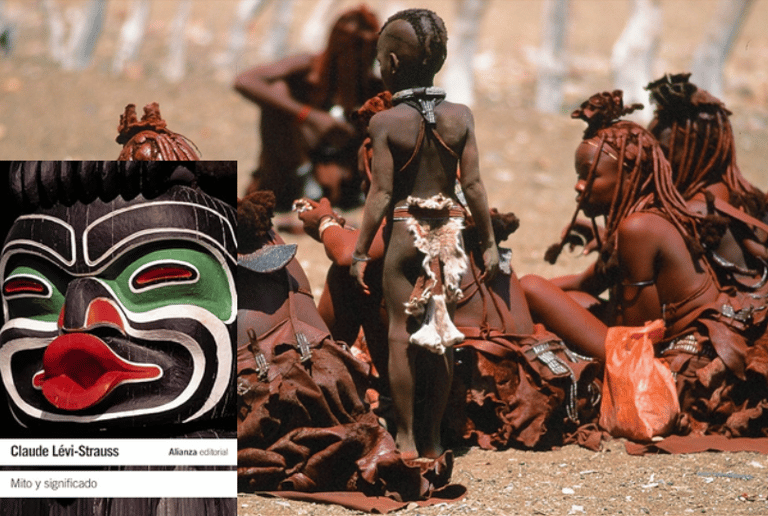
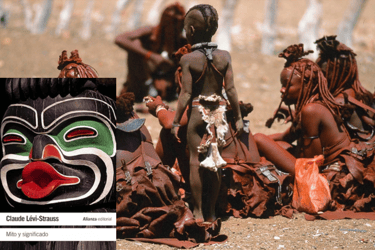
A pesar de la globalización que caracteriza a la edad moderna, lo cierto es que a día de hoy todavía existen tribus o pueblos de cazadores recolectores (aunque algunos también realizan labores agrícolas) que erróneamente denominamos “primitivos”. Desde los Yanomami que habitan las regiones amazónicas de Brasil y Venezuela, hasta los bosquimanos (o San) que residen en la región sur de África, pasando por los inuit de Groenlandia y Canadá; existen una multitud de grupos humanos que desarrollan un modo de vida muy diferente al que estamos acostumbrado los que padecemos la globalización. Sin embargo, estos pueblos no son primitivos en el sentido de que son pueblos ancestrales (viven en la misma época que tu y que yo), sino en el sentido de que emplean técnicas y herramientas que consideramos primitivos. Lo cierto es que la forma más idónea de nombrar a estas tribus es la de “ágrafos” ya que por lo general, carecen de un sistema de escritura tal y como lo conocemos. Debido a las características intrínsecas de estos pueblos (herramientas primitivas, falta de una escritura….), el consenso mayoritario de la comunidad antropológica, se centra en determinar que poseen un tipo pensamiento enteramente determinado por las necesidades básicas de la vida. Véase resolver el problema de la subsistencia o satisfacer las pulsiones sexuales. Esto suele provocar, que este pensamiento sea considerado diferente e inferior al nuestro (al igual que ocurre con todo lo que sea comparado con el modo de vida occidental). Esta supuesta superioridad, reside en que el pensamiento “primitivo” está determinado por el misticismo y la emoción, y deja de lado la racionalidad y el pensamiento científico, pero ¿y si no fuera así?


Cuando vemos un documental en el que aparecen este tipo de pueblos, lo primero en lo que suele pensar la gente es que son personas totalmente dominadas por la necesidad de no morirse de hambre, y que son totalmente esclavos de sus condiciones materiales. No obstante, son perfectamente capaces de mostrar pensamientos desinteresados a la par que muestran deseos de comprender el mundo que les rodea; es decir, son capaces de realizar un pensamiento científico, aunque muestran ciertas diferencias respecto a lo que nosotros concebimos como tal. Mientras que el pensamiento “moderno” nos permite establecer un control casi total de la naturaleza, los mitos no proporcionan un mayor poder al hombre para controlar el medio. Aunque estos mitos sean capaces de crear la ilusión de que estos pueblos entienden el universo, no deja de ser más que una ilusión. Pero en nuestro caso, aun cuando nuestros conocimientos no sean ilusiones (muchos de ellos lo son), éstos solo representan una parcela de nuestra cultura. Nuestros saberes, suelen ser exclusivamente los necesarios para poder desempeñar nuestra profesión, cuidar nuestro negocios o entender la situación particular en la que vivimos; mientras que el en caso de este pensamiento “primitivo”, aun basado en mitos, suele mostrar una concepción más holística e interconectada. Por ello, podríamos concluir en que la proporción de conocimientos que presentan los individuos de ambos pueblos (los primitivos y occidente) es muy similar. Por ejemplo en las sociedades modernas, las percepciones sensoriales son infrautilizadas, en parte porque disponemos de herramientas que aumentan y mejoran esas percepciones, pero en el caso de estos grupos, al dedicarle un mayor uso a sus sentidos, estos suelen estar más desarrollados. Un caso que ilustra esta afirmación es el de una tribu que es capaz de observar el planeta venus a pleno día, algo imposible bajo nuestra consideración; sin embargo, los astrónomos ratifican este hecho, ya que como la luz emitida (en realidad reflejada) por este planeta es considerable, no es inconcebible la existencia de personas que puedan detectarla. Es más, atendiendo a antiguos tratados de navegación, se puede observar como los marineros de aquellas épocas también eran capaces de realizar esta observación. Muy probablemente nosotros también seríamos capaces, si no tuviésemos nuestros sentidos atrofiados.


Otro ejemplo similar al mencionado en el anterior párrafo, lo podemos encontrar en los conocimientos acerca de las plantas y animales que nos rodean. Salvo que tengas la zoología o la botánica de profesión (o afición), es muy probable que no conozcas los organismos vivos que tienes a tu alrededor. Estas tribus, por el contrario, muestran un conocimiento extremadamente exacto de la naturaleza que les rodea. Aun así, la mayoría de nosotros somos capaces de conducir un automóvil, o emplear varios programas informáticos, algo un Yanomami le costaría una eternidad aprender, ya que no necesitan de estos conocimientos. Estas diferencias, no hace que unas mentes sean superiores a las otras, sino que son distintas. De hecho, es imposible desarrollar todas las capacidades de la mente humana, y los ámbitos en los que suelen desarrollarse son diferentes para cada cultura, e incluso dentro de la propia cultura. Es decir, pese a la inmensidad de culturas existentes, la mente humana es en todas ellas una y la misma cosa y con las mismas capacidades. Es más, como durante la mayoría de la historia humana, los grupos han vivido aislados unos de otros, resulta lógico que hayan desarrollado características propias, y todas ellas, habrán sido determinadas por las condiciones de su entorno. El problema reside en que con la globalización, se han tratado de homogeneizar todas estas características, y las que han quedado fuera de este proceso han sido excluidas y catalogadas como inferiores, pero nunca debemos olvidar que el progreso de la humanidad recae enteramente en estas diferencias, y en que todas las culturas se han ido retroalimentando mediante el intercambio de conocimientos.
Artículo basado en: