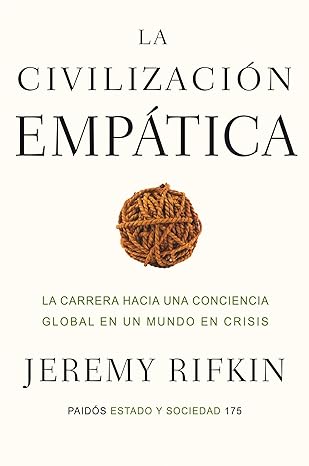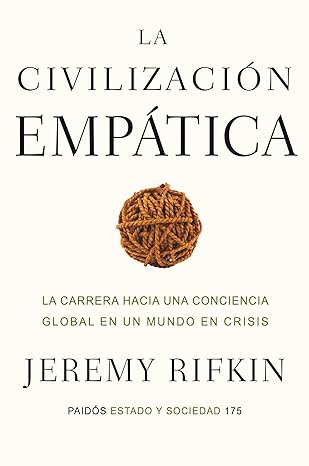Empatía y neuronas espejo
Artículo basado en el libro: "La civilización empática: la carrera hacia una conciencia global en un mundo en crisis" de Jeremy Rifkin.
7 min read
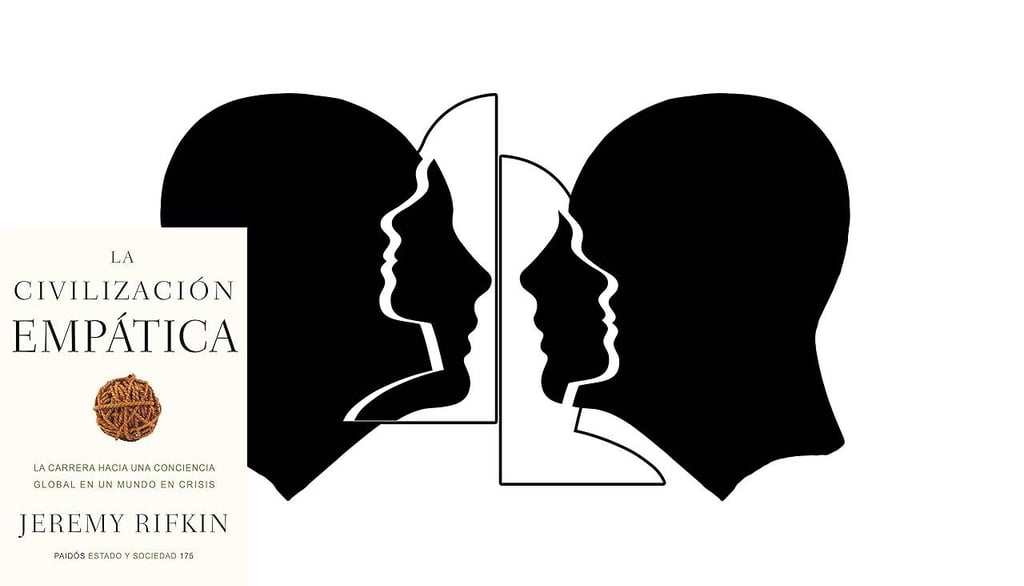
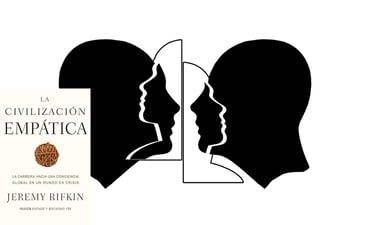
Siendo francos, la mayoría de la gente no entiende ni la evolución, ni el darwinismo. Los profanos en el tema, suelen defender el capitalismo como una especie de darwinismo social en el que impera la ley del más fuerte. Para empezar, no es el más fuerte el que próspera evolutivamente, en todo caso habría que afirmar que se trata del más adaptado al medio en el que vive. El mejor adaptado, pueda emplear los recursos a su disposición, para sobrevivir durante mayor tiempo, lo que le permitirá tener más encuentros reproductivos y producir una mayor descendencia; descendencia que portará los genes de sus progenitores y que por lo tanto mostrará los caracteres y comportamientos parentales (por supuesto sumado a la influencia del entorno), que se extenderán a lo largo de la población. Aunque esta definición sea correcta, no significa que esté completa, ya que si la adaptación y la reproducción, son los motores exclusivos de la evolución por selección natural, ¿Cómo podríamos explicar el altruismo de una abeja que se sacrifica por el bien de la colmena? Mucha gente, puede defender la postura de que este altruismo permite al grupo sobrevivir, y que es aceptado siempre y cuando sea por el bien del grupo o la especie. Entonces, ¿Dónde se sitúa ese altruismo en un sistema capitalista basado en una competencia feroz? que me lo digan que yo no lo veo. Algunos podrían contraargumentar respondiendo a mi pregunta con la caridad y las ayudas (por lo general económicas) que las personas ofrecen a los grupos desfavorecidos. La caridad no es más que una masturbación moral que satisface al donador, para mitigar las pesadillas de desigualdad que la incongruencia del sistema genera. Los seres humanos (y muchos otros mamíferos como veremos en este artículo) somos seres sociales y empáticos, y nuestro bienestar tanto emocional como físico, depende de nuestras relaciones interpersonales, casi tanto como de los alimentos que ingerimos. Es por esta razón, que la comprensión de las mentes ajenas nos resulta de vital importancia en nuestra relaciones, para así poder comprender en qué piensan y qué sienten los demás. Esto no lo digo como un adalid de la empatía, sino con diversas pruebas neurocientíficas en la mano. Una de estas evidencias, que desarrollaremos más profundamente a lo largo de este artículo, se basa en las muy conocidas neuronas espejo.
A principios de la década de 1990 unos científicos italianos, observaron un fenómeno muy curioso. Estos investigadores, estudiaban regiones del cerebro en macacos que se relacionaban con la planificación de los movimientos. Observaron que neuronas de una cierta región de la corteza cerebral, se activaban antes de coger un cacahuete. Hasta aquí nada fuera de lo normal, pero un día, observaron que esas mismas neuronas de la corteza, se activaban cuando el mono observaba a uno de los investigadores tomar un cacahuete, aun cuando el mono no movía ningún músculo (recordemos que se trata de una región encargada de planificar los movimientos); las neuronas espejo habían sido descubiertas. Posteriormente, estudios similares en humanos, determinaron que nuestra especie también era poseedora de este tipo de neuronas. Lo que permiten este tipo de células nerviosas, es que los individuos capten la mente de otros, como si su conducta y pensamientos fueran propios. Una aclaración, estas neuronas se activan al observar a otros realizar una acción, por lo que no es que nos permitan pensar en cómo piensa el otro, sino que sentimos lo que el otro siente, ya que en ambos se activan las mismas neuronas. Si alguien me observa sintiendo angustia por haber cometido un fallo, las neuronas espejo de su cerebro, simulan la angustia que yo siento, por lo que empatiza conmigo, no por saber cómo me siento, sino porque siente lo mismo que yo. Literalmente nuestros circuitos neuronales están cableados para sentir empatía, a excepción de determinados individuos con trastornos psicológicos como la psicopatía.
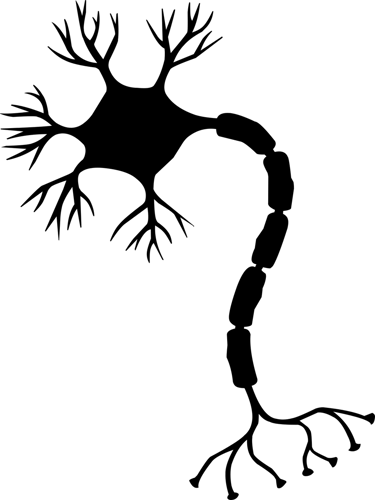
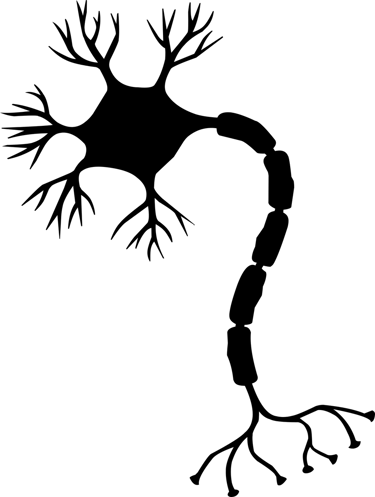
Aunque sepamos desde hace mucho tiempo que los seres humanos (y otros animales) somos animales sociales, las neuronas espejo ofrecen la posibilidad de estudiar los mecanismos biológicos asociados a esa sociabilidad. Concretamente, diversos experimentos llevados a cabo desde el descubrimiento de las neuronas espejo, han demostrado que no solo los gestos visuales activan estas neuronas, sino que otros sentidos como el tacto también son capaces de activarlas. Un ejemplo claro que seguro que a la mayoría de lectores le ha ocurrido alguna vez, es cuando observamos a una araña subir por el brazo de alguien, momento en el que sentimos un estremecimiento, como si estuviese subiendo por nuestro propio brazo, casi somos capaces de percibir sus 8 patas recorriendo nuestra piel. Lo mismo ocurre con el olfato, ya que se ha demostrado que cuando olemos un olor nauseabundo con una sensación de asco, se activan las mismas regiones cerebrales que cuando observamos a la cara de otra persona oliendo algo desagradable. Pero la cosa va un más allá. Un estudio aplicado sobre 16 parejas a las que se les sometía alternativamente a descargas eléctricas (primero a un integrante de la pareja y luego al otro), demostró que se activaban las mismas áreas del sistema límbico relacionadas con el dolor (corteza cingular anterior, el tálamo y la ínsula) tanto si recibían las descargas, como si era la pareja las que las recibía. Lo mismo ocurre con otras emociones más complejas como la vergüenza, la culpa y el orgullo. Sin embargo, esto no quiere decir que la empatía sea exclusivamente innata, ya que en todos los experimentos sobre neuronas espejos en los que se realizaba un test psicológico para medir el perfil empático de los participantes, siempre se observaba una mayor activación en las neuronas espejo en los individuos que mostraban una puntuación más alta en el test (y por lo tanto eran más empáticos). Es decir, la empatía es tanto innata como adquirida. También se ha demostrado lo contrario, que se basa en que las neuronas espejo de los autistas, no funcionan o funcionan parcialmente. Las personas autistas, se caracterizan por tener dificultades en la captación de las intenciones y emociones ajenas, por lo que muestran una incapacidad para tener un carácter prosocial, y por lo tanto, muestran niveles inferiores de empatía.
Como los niveles de activación de las neuronas espejo son adquiridos e innatos al mismo tiempo (como casi todos los rasgos comportamentales), la importancia de la familia y del entorno en el desarrollo de la empatía es crucial. Esto ha reabierto el sempiterno debate sobre la importancia de la biología y la cultura, lo innato y lo adquirido, Hobbes vs Rousseau. Durante mucho tiempo, se ha supuesto erróneamente que lo innato y lo adquirido actúan en ámbitos diferentes, pero el descubrimiento de estas neuronas, y los experimentos realizados en torno a ellas, demuestran que actúan en los mismos ámbitos de forma simultánea. Siempre se ha creído que el ser humano es el único animal poseedor de cultura, y que el comportamiento del resto de animales se rige exclusivamente por los instintos (innatos). De hecho, hasta hace poco, la mayoría de biólogos creía que los animales no eran capaces de enseñar a sus crías y tener por lo tanto una cultura. Sin embargo, múltiples observaciones y experimentos demuestran lo contrario. Desde chimpancés a los que se les enseña a usar una herramienta y estos transmiten su conocimiento al grupo, hasta lobos que enseñan a rastrear presas a sus crías, pasando por aves que muestran las rutas migratorias a su descendencia, los ejemplos de una protocultura animal son interminables. Un caso curioso sobre esta enseñanza de conductas entre generaciones animales, se observó en un parque natural de Sudáfrica. En el parque, habitaban dos elefantes macho adolescentes, que mostraban una conducta agresiva, y hostigaban a los rinocerontes y otros animales, llegando incluso a matarlos. Intrigados por el comportamiento, los científicos se percataron de que estas conductas agresivas se habían originado después de trasladar a varios elefantes de más edad a otro parque (eliminando los referentes de una conducta correcta). Para asegurarse de su hipótesis, los investigadores reintrodujeron a los elefantes adultos en el parque, y la conducta agresiva y antisocial de los adolescentes desapareció al cabo de unos pocos días, ¡impresionante!


Como ya se ha mencionado, el descubrimiento de las neuronas espejo está provocando cambios fundamentales en la relación entre lo innato y lo adquirido, permitiendo dilucidar la compleja relación entre lo biológico y lo psicológico. De esta forma, el ser humano está consiguiendo abandonar esa falsa creencia del darwinismo social, una mala interpretación realizada por el afamado filosofo Herbert Spencer, que tergiversó la doctrina evolucionista por intereses propios. Aunque se use a Darwin como una justificación de un sistema capitalista y neoliberal en donde se favorece la promoción social del más fuerte, en su obra “La expresión de las emociones en los animales y en el hombre”, Darwin hablaba de la naturaleza social de la mayoría de animales, de sus emociones, incluso de sus responsabilidades morales. Aunque la ley del más fuerte a la que Darwin dio forma en “El origen de las especies” sirviese como justificación de la cultura egoísta y utilitarista, promulgada entre otros por John Stuart Mill, y aunque Darwin viviera antes de que el término empatía hubiera sido acuñado; el padre de la evolución (junto con Wallace) captó la importancia del vínculo empático a través de lo que denominó instinto social. Sobre este instinto, determinó que se trataba de algo innato (instinto) y adquirido, para lo cual utilizó las siguientes palabras que emplearé como corolario de este artículo.
“Una vez cultivado y honrado por algunos hombres [el instinto social] se propagará mediante la instrucción y el ejemplo entre los jóvenes, y se divulgará luego en la opinión pública”.
Artículo basado en: