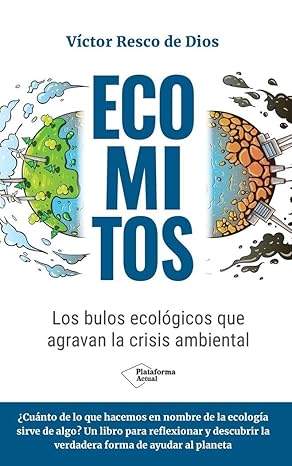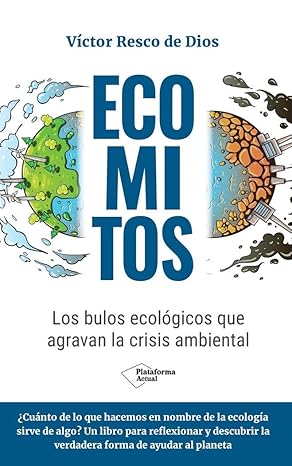Energía nuclear, ¿Energía Verde?
Artículo basado en el libro: "Ecomitos: Los bulos ecológicos que agravan la crisis ambiental" de Víctor Resco de Dios.
6 min read
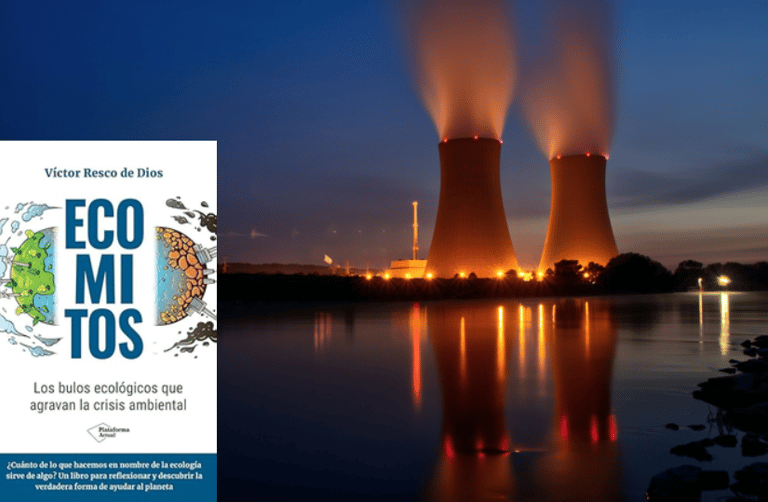
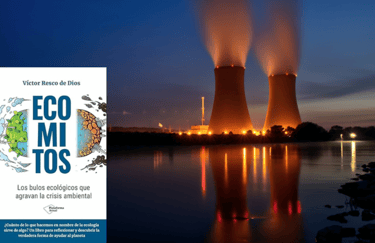
El debate social sobre la energía nuclear ha sido una discusión mediática desde el 26 de abril de 1986, día en el que el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil explotó. Desde entonces, los detractores de este método de producción energética, centran su crítica en que se trata de una energía sucia (genera residuos radiactivos), peligrosa (pueden ocurrir accidentes como el Chernóbil o Fukushima con miles de muertos), vulnerable (frente a ataques terroristas e invasiones militares) y cara (la construcción de una nueva central es un proceso largo y costoso). Por el contrario, los defensores de este tipo de energía, aluden que se trata de una energía con bajas emisiones (indispensable para la transición energética), de alto rendimiento y segura (el reactor de Chernóbil no disponía de un edificio de contención algo impensable hoy en día). Pero, basándonos en evidencias científicas, ¿Cuál de los dos bandos tiene la razón?
En primer lugar, analizaremos su potencial mortalidad. En 2010 se publicó un estudio, que indicaba que la energía nuclear había salvado 1,8 millones de vidas humanas desde 1971 hasta 2009. Esta cifra, se contabiliza teniendo en cuenta las víctimas que se hubiera cobrado la contaminación, derivada de la quema de combustibles fósiles, necesaria para suplir la energía producida por los reactores que estaban en funcionamiento en ese momento. Puede parecer que este estudio ha sido financiado por un lobby pro energía nuclear, pero su autor es un científico de la NASA, activista climático, y pionero en alertar sobre las catastróficas consecuencias del cambio climático. Además, los artículos publicados sobre este tema, muestran un consenso científico sobre que la energía nuclear es una de las energías que menos víctimas se ha cobrado, junto a la solar y la eólica; y eso que en estas, no se contabilizan las muertes de los mineros que extraen los minerales necesarios para la fabricación de sus instalaciones, que por lo que sea se cuentan por miles.


En cuanto a la peligrosidad derivada de la radiación, debemos tener en cuenta en que se basa este proceso de radiación. Los átomos de los combustibles fisibles (la fusión todavía es una meta a alcanzar) como el plutonio o el uranio, en especial sus isótopos radiactivos, muestra una inestabilidad que provoca que los núcleos de estos átomos se fisionen (se dividan) en nuevos elementos. En este proceso, se libera una gran cantidad de energía en forma de radiación, que puede penetrar en nuestras células y provocar alteraciones en el ADN, que a su vez, pueden desencadenar en un cáncer u otras afecciones. Las dosis de radiación se mide en la unidad sievert (Sv) y se ha estimado que una radiación de 250 milisievert (mSv) aumenta en 1% la probabilidad de sufrir cáncer. En las inmediaciones de las centrales de Chernóbil, la población recibió 450 mSv de radiación (aunque los trabajadores de emergencia y liquidadores recibieron hasta 3 Sv, una dosis mortal) y en Fukushima, los diferentes trabajadores en actividades de mitigación recibieron 12 mSv. Es decir, el aumento de la probabilidad de desarrollar cáncer, de la población de Chernóbil y los trabajadores de Fukushima fue de 1.8% y 0.05% respectivamente, lo cual tiene un matiz dramático teniendo en cuenta de que hablamos de vidas humanas, pero no es nada significativo si observamos que el la probabilidad de fallecer por cáncer en nuestra sociedad es de un 20%. Asimismo, debemos tener en cuenta que todo emite radiación, el caso más citado es el de los plátanos que al presentar altas concentraciones del isótopo de potasio 40 (K-40) emite 0.0001 mSv. Los humanos recibimos anualmente 3,05 mSv de radiación, en donde el 78% es de origen natural, mientras que el 22% es de origen artificial, especialmente de pruebas médicas como el TAC, que nos proporciona una dosis de radiación de 10 mSv por análisis (casi el mismo valor que recibieron los trabajadores de mitigación en Fukushima); mientras que la el porcentaje de radiación recibida por la energía nuclear, representa un mísero 0.006% del total.
En cuanto a los residuos radiactivos originados en las plantas nucleares, la Agencia Internacional para la Energía Atómica, establece que la radiación en cementerios nucleares, debe ser inferior a 1 mSv, un tercio de lo que recibimos anualmente, o una décima parte de la radiación que recibimos al hacernos un TAC. También suele mencionarse, que el problema reside en que debe garantizarse un almacenamiento seguro durante 10.000 años, algo muy complejo de planificar. Sin embargo, desde el punto de vista del riesgo, no es necesario garantizar una protección absoluta. Concretamente, un estudio indica que basta con garantizar que en 300 años el riesgo de fuga sea del 1%, ya que la radiactividad de los residuos decae con el tiempo, algo que no tiene en cuenta el argumento de los 10.000 años. Tras este periodo de tiempo, ese 1% de radiación representará la misma dosis que la proporcionada por el uranio natural presente en el suelo. Además, se puede lograr incluso que los residuos desaparezcan, ya que en el reactor, el uranio se convierte en plutonio, y este puede ser reprocesado para volver a utilizarlo como combustible de fisión. Este proceso, no se realiza en la actualidad ya que sale más económica la extracción del mineral natural de uranio que el reprocesado.


Pieza de Uranio altamente enriquecido
En cuanto al impacto al ecosistema, el de la energía nuclear es inferior al de energías renovables como la eólica o la fotovoltaica, y los motivos son 2. En primer lugar, gracias al elevado rendimiento de las centrales nucleares, la superficie requerida para su construcción es muy inferior; concretamente, necesitamos 3 millones de placas solares o 431 turbinas eólicas para producir la misma energía que un solo reactor, con las enormes superficies requeridas por este tipo de tecnologías. En segundo lugar, a pesar de ser renovables, la energía eólica y la solar, requieren muchos materiales para su elaboración, con la presión ecosistémica que conlleva las actividades extractivas y mineras. Para producir 1 megavatio hora se necesitan 8 g de materiales en el caso de la nuclear, frente a 600 g de materiales que requiere la energía solar. Por no hablar de que entre estos materiales, encontramos compuestos tóxicos, como el arsénico, el cadmio y el cobalto de las baterías, que a diferencia de los residuos radiactivos, seguirán siendo contaminantes y tóxicos dentro de un millón de años, ya que su toxicidad no decae. Estos son los motivos por los que un informe de la ONU de 2021, indicaba que el impacto sobre el ecosistema de la energía nuclear es 30 veces inferior al de las placas fotovoltaicas de silicio, y la mitad que el de las turbinas eólicas. No se trata de un informe aislado, ya que los resultados han sido respaldados por otros informes como el de la OMS o por el Centro Común de Investigación de la Unión Europea.
Por último, atendiendo al argumento de los detractores de que la energía nuclear es cara, es completamente cierto. La construcción de una nueva central nuclear, representa el mayor coste de instalaciones energéticas solo por debajo de las de biomasa. Sin embargo, atendiendo a los costes de mantenimiento y renovación de instalaciones ya construidas, los costes de la energía nuclear, son los más reducidos de todos. Por no hablar de la prosperidad socioeconómica que suele acarrear de forma colateral la presencia de una central nuclear en las poblaciones vecinas, ya que a diferencia de gran cantidad de actividades industriales, no genera ninguna clase de emisión contaminante. Lo ideal, sería que en el futuro se abandonase la producción eléctrica en base a la energía nuclear, pero en la transición energética en la que nos encontramos, y con un consumo eléctrico con un crecimiento vertiginoso, el ser humano no puede darse el lujo de abandonar esta producción tan eficiente.
Artículo basado en: