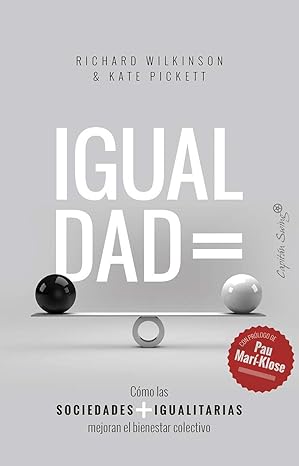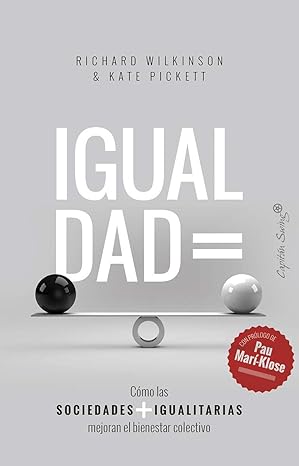La fuente del narcisismo: La desigualdad
Artículo basado en el libro: "Igualdad: Como las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo" de Richard Wilkinson y Kate Pickett.
7 min read
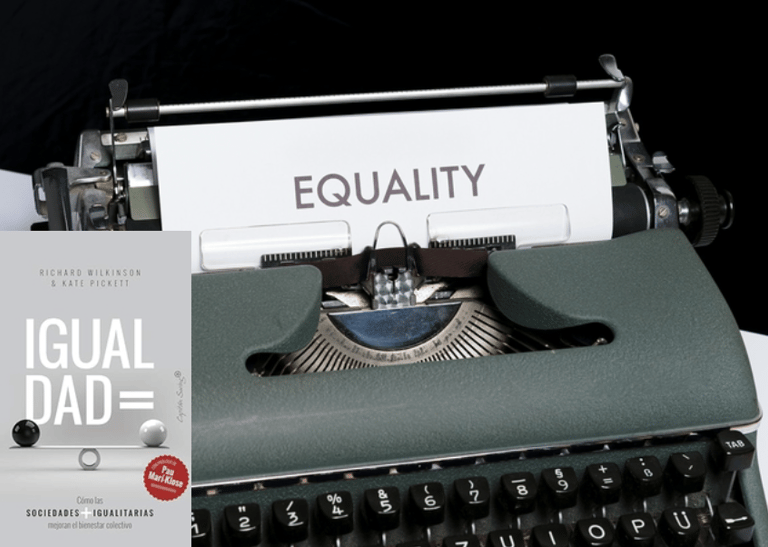
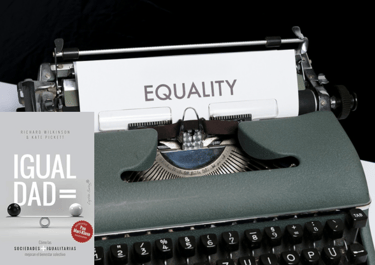
Contrariamente a lo que cabría pensar, la percepción sobre la propia salud es superior en los países con una menor esperanza de vida. Una comparativa que ilustra esta afirmación se observa entre dos países desarrollados como Estados Unidos y Japón. Este último, siendo uno de los países con la mayor esperanza de vida a escala mundial, muestra que sólo el 54% de su población califica su salud como buena; mientras que en EE.UU., ese porcentaje asciende al 80% a pesar de ser la región con menor esperanza de vida entre todos los países ricos.
Esta diferencia en la percepción de la propia salud, puede mostrar múltiples orígenes, como las diferencias culturales, o que esta percepción no esté asociada con el peligro a enfermedades y muerte, sino con el bienestar de un momento concreto. Aunque uno de los principales factores estudiados por los autores se basa en la desigualdad. Concretamente, en las sociedades menos igualitarias (como la estadounidense) la competencia por el estatus, denota una tendencia a dar una imagen de dureza y confianza, para aparentar un estado saludable en un entorno más competitivo. Por el contrario, en sociedades más igualitarias (como la japonesa) la gente al ser más humilde, muestra una menor tendencia a clasificarse en los niveles superiores de cualquier escala. Y esto no solo ocurre con la salud, ya que en EE.UU. también se origina una mayor autopercepción sobre la felicidad y la satisfacción vital en comparación con otros países desarrollados. Estos datos, llevan a los autores a preguntarse si las sociedades más desiguales, afectan a la autopercepción individual y al narcisismo de sus integrantes.
Esta autopercepción “mejorada” (y por lo general falseada) es denominada por los psicólogos, como “tendencia a la vanidad”, y definida como la tendencia a exagerar las cualidades propias deseables, en comparación con los demás. Este rasgo ha sido ampliamente analizada en estudios como el que muestra que el 70% de los académicos de una universidad estadounidense se consideran a sí mismos dentro del rango del 25% de docentes con mejores habilidades; o que le 25% de los estudiantes de esa universidad se autoconsideraban dentro del 1% de los alumnos con mejores capacidades. Sin embargo, esta tendencia a la vanidad, muestra diferencias entre países que pueden ser debidas a distintas causas. Por ejemplo, en EE. UU., el 90% de los conductores se considera mejor conductor que la media, mientras que en Suecia, esta fracción no alcanza el 70%. Lo mismo ocurre al comparar las sociedades occidentales con las orientales, que al mostrar una mayor tendencia al colectivismo que al individualismo, sus poblaciones suelen presentar una menor tendencia a la vanidad y a autopercibirse mejor de lo que en realidad son.


¿Esta vanidad muestra una correlación con las desigualdades? El argumento principal para responder afirmativamente a esta pregunta, se basa en que en las sociedades más desiguales, cada individuo tiene una clara motivación para presentarse como superior a los demás, con la intención de ascender de forma individual en la escalera socioeconómica. De hecho, el doctor Lughnan y sus colaboradores observaron que la desigualdad de ingresos es un indicador de tendencia a la vanidad más sólido que la medida del individualismo, frente al colectivismo. Del mismo modo, otros investigadores observaron una correlación entre la tendencia a la vanidad dentro de diferentes países y la amenaza de evaluación social que sufren sus habitantes. Es decir, una de las razones por las cuales la gente tiende a exagerar sus atributos y capacidades, se debe a la inseguridad y el miedo que provoca ser evaluados por el resto de individuos. Podría considerarse como una reacción de defensa del ego, similar a lo que les ocurre a algunos animales que tratan de aparentar ser más grandes cuando se sienten amenazados. Mientras que la amenaza de la vida es algo marginal en las sociedades desarrolladas y la supervivencia está prácticamente garantizada, la amenaza del estatus individual es algo que ha ido acrecentando de forma vertiginosa en las primeras décadas del siglo XXI, debido al desarrollo de diversos mecanismos de comparación del estatus como las redes sociales.
Podríamos pensar, que en realidad esta creciente tendencia a la vanidad, no supone un problema social ni individual, ¿qué hay de malo en que la gente tenga una autopercepción positiva, aunque sea falsa?, ¿no es beneficioso que la gente tenga una buena autoestima? En los últimos años, la autoestima ha sido considerada un aspecto de la identidad de importante valor para alcanzar una vida plena y de éxito; sin embargo, es posible que no estemos midiendo la autoestima cuando tratamos de hacerlo. Por ejemplo en los años 50 el 12% de los adolescentes estadounidenses, decían considerarse personas muy importantes, mientras que ese porcentaje ascendió al 80% en 1980. ¿Realmente ha mejorado la autoestima de los adolescentes? La respuesta, aunque difícil de evaluar, aparenta ser negativa; ya que en ese mismo periodo, la ansiedad entre los adolescentes se ha multiplicado de una forma igual de vertiginosa que su supuesta autoestima, algo que carece de sentido.
La medida estándar para la autoestima, ha sido durante décadas la escala de Rosenberg, una encuesta en la que las personas indican su grado de acuerdo o desacuerdo con una serie de afirmaciones como “Siento que soy una persona con valía”, ”Tiendo a sentir que soy inútil”, “Tengo una actitud positiva hacia mi mismo”... No obstante, mediante este método, no se analiza la autoestima real, ya que las respuestas pueden verse influidas por la tendencia a la vanidad que muestra el encuestado, mediante la cual, exagera la propia percepción de su autoestima.


Otro aspecto paradójico sobre este hecho, radica en que grupos que ocupan un estatus social bajo, muestran niveles de autoestima superiores a grupos de estatus socioeconómico superior. Numerosos estudios a lo largo de los últimos años, han demostrado que los hombres afroamericanos muestran niveles de autoestima superiores a los caucásicos, o que las mujeres muestran niveles superiores a los hombres. Este hecho, puede ser psicológicamente razonable, ya que estos grupos sociales, que son sometidos a discriminación y prejuicios, se defienden a sí mismos con una coraza de autoestima, para no caer en la inseguridad ni la duda de su valía. Es decir, la desigualdad origina un aumento de la autoestima defensiva, que es más similar al narcisismo y a la vanidad, que a la autoestima real.
Por lo tanto, es necesario reevaluar el sistema de medición de la autoestima, de forma que nos permita determinar la buena percepción de uno mismo basada en la realidad, de una forma de autoestima narcisista y defensiva. Por ello, en los años 80, en la Universidad de California, un grupo de psicólogos desarrolló el Cuestionario de Personalidad Narcisista (CPN) , que trata de observar rasgos típicos de esta personalidad, como la búsqueda de la atención, la mala reacción a la crítica o la tendencia a exagerar los propios talentos. Múltiples trabajos emplean este este cuestionario para estudios sobre el narcisismo, demostrando que se trata de una herramienta óptima para la identificación de la autoestima no fiable. Aun así no se trata de un proceso diagnóstico del trastorno narcisista de la personalidad, sino de un cuestionario empleado para medir los niveles de narcisismo de la población, para así poder comparar sociedades, o ver como su evolución a lo largo del tiempo. Concretamente, Twenge y sus colaboradores realizaron una recopilación de diversos estudios sobre el narcisismo, observando que en EE.UU, entre los periodos de 1982 y 2006 se había originado un incremento del 30% de este narcisismo. Para tratar de verificar la hipótesis del autor, en la que el narcisismo muestra una correlación con la desigualdad, se observó que en ese mismo periodo, la desigualdad de ingresos entre la población estadounidense, creció un 20%. Sin embargo, la correlación no indica causalidad, por lo que los autores también analizaron otras variables que verificarán las tendencias narcisistas de la población y su relación con la desigualdad. Por ejemplo, en el ejército de tierra de EE. UU., se observó que los soldados pertenecientes a familias con una mejor posición económica, obtenían puntajes más altos en el CPN. Otra correlación, puede observarse en la cirugía plástica, que comenzaron a emplearla los judios en el siglo XIX para eliminar rasgos raciales y así liberarse de la discriminación profesional que sufrían. Es decir, originalmente se comenzó a utilizar para evitar las desigualdades, mientras que hoy en día, se emplea básicamente de una forma narcisista, para adecuar el cuerpo a unos cánones de belleza idílicos. Por no hablar del inmenso crecimiento de este tipo de operaciones que no son más que un reflejo de la inseguridad, la ansiedad y la infelicidad; un subproducto de la continua competición social.
Los estudios que he ido mencionando, han sido objeto de múltiples críticas por parte de los defensores acérrimos de la autoestima y el pensamiento positivo, alegando “¿Deberíamos odiarnos a nosotros mismos? La respuesta, lógicamente, no es afirmativa, no debemos odiarnos a nosotros mismos, pero debemos echar un ojo al preocupante crecimiento del narcisismo, ya que este viene acompañado con un decrecimiento de la empatía. No se ha demostrado que los narcisistas sean menos inteligentes, menos eficaces en sus trabajos, o más atractivos que el resto; pero si se ha documentado que son peores jefes, no trabajan bien en equipo y muestran unos niveles de empatía inferiores al resto. El narcisismo, no es más que una consecuencia del “todos contra todos” y de que la desigualdad, sustituya la cooperación por la competencia.
Artículo basado en: