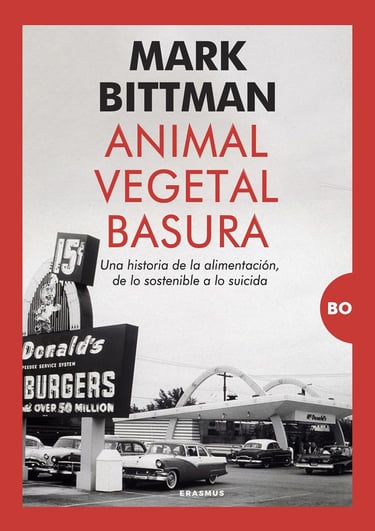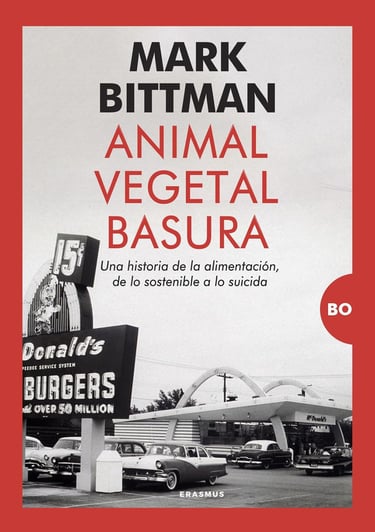La oscura historia de la globalización de la agricultura
Artículo basado en el libro: "Animal, Vegetal, Basura: Una historia de la alimentación, de lo sostenible a los suicida" de Mark Bittman.
13 min read
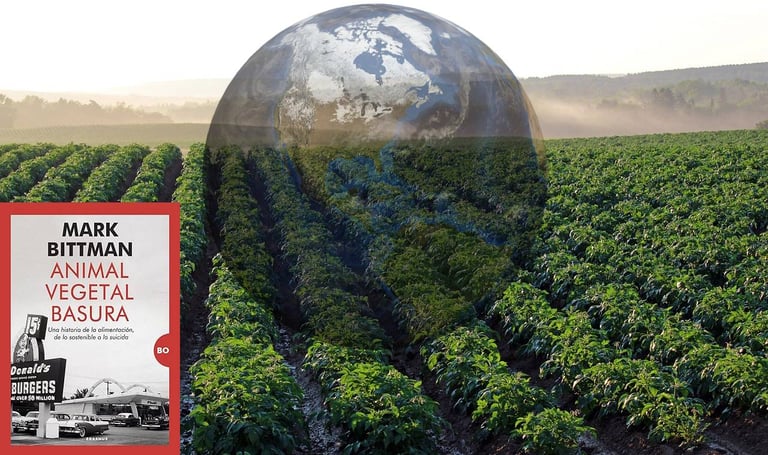

Hoy en día vivimos en un mundo globalizado, es un hecho innegable. No existe ningún país que pueda producir de forma nacional todos los bienes y servicios que consumen sus habitantes. Por ello, el mundo está más interconectado que nunca antes en la historia, y las mercancías (incluso la basura) viajan de punta a punta del planeta cada día. ¿Cuál es el punto de partida de este mundo globalizado?, ¿Cuáles fueron las primeras mercancías en comercializarse de forma internacional? En este artículo trataremos de responder a estas preguntas y a muchas otras, Vamos con ello.
Un buen punto de partida para indagar en los albores de la globalización sería la Edad Media, aproximadamente entre el año 476, con la caída del Imperio Romano de occidente, y 1492, con el descubrimiento de América o la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg (1440). Aunque coloquialmente esta época sea conocida como la Edad Oscura en occidente, este es un término engañoso, ya que la civilización seguía floreciendo en oriente. Sin embargo, para la Europa propensa a las enfermedades y a un exacerbado feudalismo, el término no era del todo inexacto. En 1300, casi la mitad de la población mundial vivía en China e India (porcentaje superior al de hoy en día), y la mayoría de las innovaciones posteriores a la era grecorromana se habían desarrollado en Asia. Los chinos inventaron el papel, la pólvora y la brújula, sus barcos habían bordeado África, y para entonces, el país asiático llevaba siglos exportando especias y seda a Europa. Ya tenemos la respuesta a una de las preguntas, aunque no era difícil de adivinar, las primeras mercancías que se comercializaron de forma internacional fueron los productos agrícolas. En esa misma época, el mundo islámico avanzaba tan rápidamente en la agricultura que algunos historiadores se refieren a este periodo como la Revolución Agricola del Islam Medieval. Para entonces, muchos cultivos se cultivaban lejos de su lugar de origen, como el azúcar que llegó de la India o los cítricos (como los limones) que provenían de China. Muchas de las innovaciones musulmanas en agricultura (algunas fueron redescubrimientos y perfeccionamientos de las técnicas romanas) pasaron a Europa a través de la conquista de la Península Ibérica, y luego mediante las cruzadas. Sin embargo, el progreso de la agricultura fue menor en Europa, donde el feudalismo priorizaba el deseo y las necesidades de los señores feudales sobre la supervivencia de sus siervos y campesinos, generando una enorme disparidad en la alimentación. Con el aumento de la población en el Viejo Continente, la agricultura más primitiva hacía inevitable el hambre, y la inanición era frecuente. De hecho, el historiador francés Fernand Braudel calcula que Francia “un país privilegiado [...] sufrió 10 hambrunas generales durante el siglo X y 26 en el siglo XI”. Las crónicas del sufrimiento de la Baja Edad Media (siglos XI-XV) describen dietas que incluían desde plantas silvestres hasta barro, corteza, hierba y, ocasionalmente, otras personas. Muchos de estos problemas tenían su origen en el sistema social atrofiado del feudalismo. Los historiadores Raj Patel y Jason W. Moore afirman lo siguiente: “Una transición [del feudalismo] a formas diferentes de trabajar la tierra, con más autonomía campesina y poder sobre qué y cómo cultivar, habría permitido a la Europa medieval alimentar hasta 3 veces más personas”. Sin embargo, esta transición no se produjo, y a pesar de la escasez de alimentos y sus desastrosas consecuencias, Europa Occidental pronto se convertiría en una superpotencia mundial. Su ascenso a la hegemonía marcaría para siempre la existencia humana y su relación con los alimentos.


La población europea, que había descendido por debajo de los 30 millones, volvió a subir en el siglo XI hasta los 60 millones, casi lo mismo que en el apogeo del Imperio romano. Los vientos de cambio comenzaban a soplar, el dinero estaba empezando a sustituir a las mercancías como medio de intercambio y los comerciantes buscaban nuevos mercados. Europa emergía como una nueva superpotencia. Las cruzadas de los siglos XII y XIII supusieron un punto de inflexión. Entre los cruzados se podía encontrar desempleados itinerantes y aristócratas, agricultores fracasados y militaristas, buscadores de emociones y segundos hijos desheredados, imperialistas y acaparadores de poder, asesinos y violadores, saqueadores y expoliadores; pero todos ellos se podían aglutinar en una característica común: el oportunismo. Aunque muchos buscaron la salvación o la redención como recompensa, otros se convirtieron en comerciantes de especias, azúcar y “nuevos” alimentos como el café, el arroz o diversas frutas. Estas mercancías fueron las pioneras del mundo de exploración, comercio y explotación que estaba a punto de estallar. No obstante, la propagación de la riqueza se vio retrasada por algo que se propagaba mucho más rápido: la peste negra, que llegó a Sicilia en 1347 en barcos procedentes de oriente, una consecuencia directa del aumento del comercio internacional tras las cruzadas (como el COVID-19 vaya). La enfermedad mató a, como poco, 20 millones de personas, rompió la sociedad europea y allanó el camino para el cambio. Aunque la población europea se redujera en un tercio, lo que proporcionaba mayor abundancia de alimentos, como la nobleza dependía de una población masiva de campesinos, de repente se vio en apuros de liquidez.
Menos campesinos significaban menos impuestos recaudados, por lo que los nobles se volcaron en el comercio como principal fuente de ingresos. Esto conllevó a maximizar la productividad de la tierra, para tener bienes de intercambio. Si alguna vez fue prioridad cuidar de las personas (no lo fue), tras la peste negra esa prioridad desapareció. Con el objetivo de maximizar la productividad, se rompieron los acuerdos feudales tradicionales que garantizaban a los campesinos la permanencia en sus tierras con independencia del rendimiento de sus cosechas. Mediante estos acuerdos, los campesinos podían dedicar una pequeña parte de su parcela y de su cosecha para alimentarse y alimentar a sus familias. Pero tras la ruptura de los acuerdos, su subsistencia pasó a depender exclusivamente de los beneficios generados por sus cosechas. Además, el valor de lo que producían solía venir determinado por un mercado lejano y unas condiciones siempre cambiantes. Como consecuencia de este cambio, los animales que proporcionaban carne, lana, lácteos, pieles, sebo, estiércol o mano de obra, se convirtieron en una importante fuente de riqueza. De esta forma, los pastos para alimentar a estos animales se convirtieron en una inversión más lucrativa que las tierras cultivables. “Pueblos enteros fueron arrasados para hacer sitio a praderas donde pudieran pastar los rebaños” afirma el historiador holandés Slicher van Bath. Sin embargo, estos animales se criaban para alimentar a los ricos, no a los campesinos que los cuidaban, lo que mermó aún más su escasa capacidad de cultivar alimentos para sí mismos. A la par que muchas tierras de cultivo se convertían en pastos, a causa del objetivo de maximizar la producción, las tierras destinadas a la producción agrícola se vieron más estresadas y menos fértiles. El monocultivo continuo (sobre todo de trigo) “devora el suelo y lo obliga a descansar regularmente” dice Braudel. No obstante, la tierra no se ponía en barbecho ni se reponía de ninguna otra forma, garantizando que la cosecha de cada año fuese peor que la del anterior. Los campesinos perdían tierras en beneficio de animales que no podían comer y trabajaban un suelo cada vez menos productivo. Aun así su población no paraba de crecer, ¿cómo iba a funcionar semejante incongruencia? Europa halló la respuesta más allá de sus fronteras.


Durante los siglos XIV y XV, la riqueza y el capital surgieron en un sentido cada vez más moderno, aumentando los préstamos y la necesidad de más capital para pagar las deudas, esto provocó una furiosa tormenta de competencia por monopolizar las rutas comerciales. La guerra y la conquista se volvieron algo habitual. Los monarcas necesitaban encontrar nuevas fuentes de ingresos en tierras lejanas, al principio en forma de oro, porcelana y textiles (como la seda), pero el más influyente fueron las especias. Los europeos ricos se obsesionaron con la nuez moscada, la canela, el clavo y el azúcar (al principio se consideraba una especia, incluso una medicina). Las especias hacian que los alimentos supiesen de maravilla, y se empleaban en la producción de perfumes, algo muy necesario debido a los desagradables y omnipresentes olores de desechos y muerte. La mayoría de estas mercancías llegaban a Europa a través de la Ruta de la Seda, que se extendía hasta China. El comercio en esta ruta estaba dominado por los intermediarios del Norte de África y Oriente Medio, lo que frustraba a los empresarios europeos y encarecía los precios. En 1453, cuando cayó Constantinopla, y con ella el Imperio Romano de Oriente, los otomanos cerraron todas las rutas de comercio excepto la de Alejandría a Venecia, los productos procedentes de Oriente se encarecieron tanto que ni la aristocracia podía permitírselos. Si querían artículos exóticos de Asia, tenían que crear nuevas rutas y nuevas formas de comerciar. Este problema se convirtió en una oportunidad, y los Reyes Católicos (Fernando e Isabel), para quienes la riqueza y la gloria eran una prioridad absoluta, trataron de buscar su propia ruta para el comercio de especias. Esto fue exactamente lo que el genovés Cristòffa Cónbo (más conocido como Cristóbal Colón) les propuso a los monarcas, convenciendolos para financiar su viaje a lo que suponía que eran las Indias. Si Colón no hubiese “descubierto” América, muy probablemente algún otro europeo lo habría hecho, ya que el bloqueo de los otomanos obligó a los monarcas del Viejo Continente a explorar nuevas rutas comerciales. El nombre del descubridor hubiera sido otro, pero es poco probable que hubiera cambiado mucho más. Con el descubrimiento de América, dos productos entrelazados se alzaron por encima de los demás en la búsqueda por satisfacer la demanda europea de riqueza: el azúcar y los esclavos.
La primera prueba de la existencia de la caña de azúcar se encontró en Nueva Guinea y data de hace unos 10.000 años. Miles de años más tarde, la caña de azúcar llegó a Asia, y más tarde, se cree que el proceso de refinado del producto se originó en la India. Finalmente, los europeos descubrieron la producción de azúcar en las cruzadas. Durante la Edad Media, en las islas Creta y Chipre (las regiones numero uno en la producción de azúcar europeo) empezó a escasear la mano de obra debido a las guerras y a la peste; en respuesta a esa escasez, se recurrió cada vez más a la mano de obra esclava. Para fabricar azúcar se necesita mucha mano de obra (además de mucho agua) ya que debe procesarse inmediatamente después de cortarse; esto ha llevado a numerosos historiadores a referirse al proceso de fabricación del azúcar como el inicio de la industrialización. Además, como la caña de azúcar agota rápidamente el suelo, la necesidad de nuevas tierras era constante. Como consecuencia, la producción se trasladó constantemente al oeste del Mediterráneo, primero a España y luego a la isla portuguesa de Madeira. Esta isla, cuyo nombre proviene del término madera en portugués, fue deforestada por su madera y luego plantada con trigo hasta el siglo XV, momento en el que se convirtió en la principal productora de azúcar del mundo. Cuando los españoles y los portugueses tropezaron con las islas del Caribe, trasladaron su producción azucarera al Nuevo mundo, arrastrando con ella la esclavitud necesaria para el proceso. Como los indígenas morían irremediablemente a causa de las enfermedades transportadas por los europeos, y como estos no querían cubrir el vacío laboral, el secuestro de personas en África para que trabajaran para ellos se volvió la norma. Los seres humanos eran comprados, intercambiados o directamente secuestrados en África, para luego transportarlos a las colonias. A continuación, el azúcar y la melaza (un subproducto empleado en la fabricación de ron) eran transportados a Europa, comenzando de nuevo el ciclo. Ni el café, ni el té, ni el tabaco, todos ellos productos de lujo en aquella época, experimentaron el mismo crecimiento que el azúcar. En 1700, el consumo anual per cápita en Gran Bretaña era de 5 libras (2,27 kg). En 1800 se acercaba a las 20 libras (9 kg) y en 1900 rozaba las cien libras (45,35 kg). Con el paso de los siglos, el consumo anual per cápita de algunos países como EE.UU. superaba las 100 libras, cerca de 10 cucharadas soperas al día. Todos estos productos de lujo en aquella época se convirtieron en objetos de marketing y comercio y, todos ellos impulsaron aún más el imperialismo y el colonialismo.


Rutas del comercio triangular del Atlántico (Fuente: Wikipedia)
Los alimentos autóctonos de América también se convirtieron en mercancías de inestimable valor para los europeos: el maíz (segundo cultivo más importante en peso según la FAO), las patatas (el quinto), las batatas (el decimosexto), mandioca (normalmente entre los 10 primeros) y un sinfín de otros alimentos, desde aguacates a quinoa y una amplia variedad de legumbres, incluidos los cacahuetes. Estos alimentos alteraron radicalmente las cocinas, las prioridades agrícolas y los perfiles nutricionales del resto del mundo, principalmente debido a que muchos de estos “nuevos” cultivos crecían bien en tierras antes improductivas. ¿Que aportaron los europeos a cambio? Viruela, sarampión, gripe, disentería, tuberculosis, carbunco, triquinosis, esclavitud, opresión y robo de tierras. Un buen trueque para los habitantes del Viejo Continente. Los pueblos de la América precolombina fueron afortunados gracias a los alimentos básicos endémicos que hemos mencionado (maíz, patata, mandioca, batata y legumbres) que eran más productivos que la cebada, el trigo o la avena, por no hablar de que había muchos más: tomates, piñas, fresas, arándanos, calabazas, melones, chocolate o tabaco. Estos alimentos, junto con tierras abundantes y fértiles, climas generalmente favorables y una agricultura sostenible, protegieron a los habitantes originales de la necesidad y el hambre; sin embargo, nada de esto pudo protegerlos de los conquistadores. En apenas 50 años, España controlaba la mitad del Nuevo Mundo, y debido a las enfermedades importadas y a las guerras coloniales, hasta 100 millones de indígenas murieron (el 90% de la población indígena y un 20% de la población de la Tierra en aquel momento) una cifra muy superior a las muertes de la peste negra y de las grandes guerras del siglo XX. Aun así, en un principio, los colonizadores rehuyeron de los alimentos del Nuevo Mundo e importaron sus propios cultivos y su ganado como el caso del cerdo. Cuando Hernando de Soto, en 1539, llevó 13 cerdos a lo que hoy es Florida, empezaron a reproducirse. Y como una cerda puede parir 20 lechones al año, y estos nuevos cuadrúpedos no tenían depredador naturales, pronto hubo suficiente carne de cerdo para satisfacer a los invasores.
Las riquezas procedentes de las colonias (tanto las autóctonas como las importadas) cambiaron rápidamente la vida de millones de personas y, con el tiempo, la de casi todos los habitantes de la Tierra. Mientras que la población indígena fue prácticamente aniquilada, el botín saqueado de sus tierras provocó un crecimiento demográfico sin precedentes en el resto del mundo. Debido al exceso de demanda, el coste del pan se triplicó en gran parte de Europa, lo que condujo a lo que los historiadores denominaron “La revolución de los precios” y a la crisis general del siglo XVII: revueltas por la comida, hambrunas, pobreza y desnutrición, que condujeron a guerras y revoluciones durante los 200 años siguientes. A causa de este aumento demográfico, los colonizadores esclavizaron a la mermada población indígena para cultivar sus tierras y obtener productos de lujo como el té, el café o el azúcar, frenando el crecimiento económico al establecer el monocultivo comercial como la principal industria. Primero hicieron trabajar a los indígenas literalmente hasta la muerte, y cuando la mano de obra comenzó a escasear, secuestraron y esclavizaron a millones de africanos para obtener una nueva mano de obra gratuita. Los seres humanos se convirtieron en una mercancía necesaria para mantener alimentado a todo un continente. Es muy probable que los colonizadores no sintieran remordimientos, porque sus métodos estaban justificados por el tipo de pensamiento popularizado por René Descartes que dividió al mundo en 2 tipos de materia. Estaba la materia de la mente (res cogitans) sensible, viva e inteligente, asociada a los blancos europeos educados; y luego estaba la materia del cuerpo (res extensa) que abarcan el resto de la existencia. Esta materia extensa incluía casi todo en la naturaleza: animales, bosques, rocas, así como las emociones y todo lo que se consideraba “irracional”. También incluía a la mayoría de los humanos, que eran vistos como cuerpos, contenedores sin vida para cerebros que eran más “salvajes” que “pensantes”. Las mujeres, los hombres sin educación y los “salvajes”; todos ellos eran “extensos”, otra forma de decir inferiores. Este dualismo cartesiano no era más que una extensión de la racionalización religiosa de la supremacía del hombre blanco. Esta forma de pensar vinculó el racismo, el sexismo, la destrucción de la tierra y la esclavitud de su gente. Como escribió Naomi Klein: “La doble guerra del patriarcado contra el cuerpo de las mujeres y contra el cuerpo de la tierra estaba conectada con esa separación esencial y corrosiva entre mente y cuerpo de la que surgieron tanto la Revolución Científica como la Revolución industrial”.
Si se buscaba una economía global e industrial, como hacían las naciones dominantes, la agricultura campesina y el modo de vida que la acompañaba tenía que morir. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En el siglo XVII, después de 10.000 años durante los cuales casi todo el mundo cultivaba o al menos dependía de la agricultura local, todo cambió. Las viejas costumbres habían sido sacrificadas para dar nacimiento a un nuevo dios: La economía de mercado. La agricultura y la ganadería se habían globalizado.
Artículo basado en: