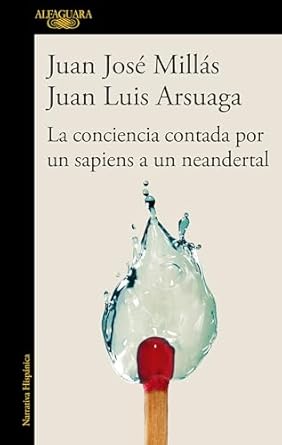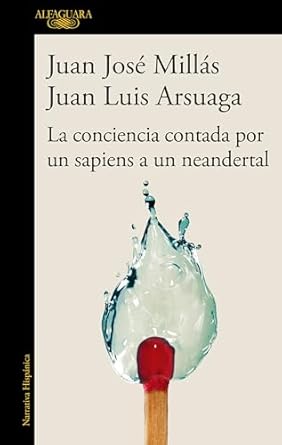Libre albedrío, ordenadores y cerebros reptilianos
Artículo basado en el libro: "La conciencia contada por un sapiens a un neandertal" de Juan Luís Arsuaga y Juan José Millas.
10 min read

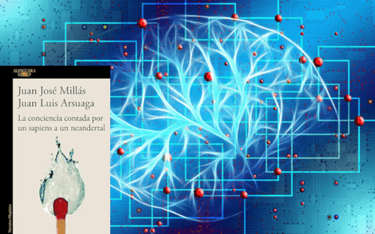
En busca del tiempo perdido es una de las novelas más importantes del siglo XX. Escrita por Marcel Proust, a lo largo de sus 7 volúmenes realiza un análisis introspectivo y psicológico de la memoria y las emociones humanas. Un pasaje del libro, servirá como introducción para este artículo: “Y en cuanto hube reconocido el sabor del trozo de magdalena mojado en tila que me preparaba mi tía, la vieja casa gris con fachada a la calle donde estaba su cuarto vino al instante como un decorado de teatro a ajustarse al pabelloncito que daba al jardín construido para mis padres en su parte posterior…” Puede que este extracto del libro de Proust no te diga nada, pero lo cierto es que esconde una importante información sobre nuestro cerebro. En el fragmento citado, se observa como el olor y el sabor de la magdalena, hacen a Proust recordar diversos detalles de su infancia. Seguro que alguna vez te ha ocurrido algo similar al oler alguna fragancia característica de tu niñez. Esta relación entre el olfato y la memoria se debe a la anatomía de nuestro sistema nervioso, en la que el bulbo olfativo (procesa los olores) se encuentra muy próximo al sistema límbico (responsable de la memoria y las emociones). Además, el bulbo olfativo está directamente conectado con el hipocampo (responsable de la formación de la memoria) y con la amígdala (relacionada con las emociones), haciendo que los olores tengan una capacidad única para evocar recuerdos muy vívidos. Esto es lo que se conoce como memoría olfativa o “efecto Proust”, en honor al autor y la obra mencionada. Ahora, investiguemos un poco más acerca de ese enorme procesador que es nuestro cerebro.
Aunque nuestro cerebro consume más o menos el 25% de las calorías que consumimos, solo representa el 2% de nuestro peso corporal. El encéfalo, representa aquello que está encerrado dentro de la caja craneal, siendo el cerebro su parte más voluminosa, pero también consta del cerebelo y el tronco encefálico. Lo que hace especial al olfato (en comparación con el resto de sentidos) es que las neuronas sensoriales olfativas se conectan directamente con la corteza cerebral. El resto de neuronas sensitivas (de los demás sentidos), antes de conectarse con el cerebro, pasan por una estructura intermedia conocida como tálamo, haciendo que su capacidad evocar recuerdos sea muy inferior. También existen un tipo de neuronas, que se activan de forma específica al recibir información concreta de diferentes sentidos, se trata de las neuronas concepto. El clásico ejemplo de estas células nerviosas, es la neurona de Jennifer Aniston, que se activaría al observar a la actriz en cuestión, pero que también se activa al observar o escuchar el nombre (impresionante).
Antes de continuar observando algunas curiosidades y detalles de nuestro cerebro, es necesario aclarar que tanto el artículo como el libro en el que se basa, presentan un enfoque materialista, en el que la mente no es más que un producto del funcionamiento del cerebro; es decir, mente y cerebro son lo mismo. Según este enfoque, el alma es algo inexistente y tu consciencia no es más que el fruto de una amalgama de procesos químicos y biológicos. Una vez muerto el cerebro, el alma, la consciencia o la mente, también mueren. El cerebro, al igual que un ordenador, es un objeto determinista y cuando recibe una serie de datos, si estos son idénticos, la respuesta generada será la misma. Pero, ¿tú tendrías la misma respuesta ante una situación idéntica? Lo más probables es que no. Principalmente porque es prácticamente imposible recrear dos situaciones idénticas, ya que con ligeras variaciones del ambiente (la temperatura, la humedad, si llueve o hace sol, tu estado de ánimo…) los datos que capta nuestro cerebro, y por lo tanto, la respuesta que proporciona, serían diferentes. Sin embargo, si tuviésemos todos los datos posibles antes de realizar una acción, nos daríamos cuenta de que dicha acción sería inevitable. Las cosas no podrían haber sucedido de un modo distinto. Esto nos llevaría a cuestionar la existencia del libre albedrío ya que cuando creemos que tomamos una decisión, es sencillamente porque nos faltan datos. Algo similar ocurre con las predicciones meteorológicas. Si tuviésemos toda la información de cada molécula de nuestra atmósfera, no sería complejo dilucidar el tiempo que hará dentro de unos meses. Por eso los partes meteorológicos son tan imprecisos, les faltan datos. Esta ausencia de libre albedrío es lo que convierte a los algoritmos y el Big Data en algo temible, ya que cuanta más información dispongan sobre ti, más fácilmente serán capaces de predecir tu comportamiento, al igual que un meteorólogo mejoraría sus predicciones con más datos. Aunque creas que tu comportamiento es susceptible a la aleatoriedad, lo cierto es que es una apariencia debida a los miles de millones de neuronas que comprenden nuestro cerebro. Una sola neurona, actuará siempre del mismo modo bajo idénticas condiciones, y la falsa ilusión de aleatoriedad, se debe a las incontables conexiones que estas neuronas presentan. Nuestro cerebro es un sistema complejo, en cuanto a que representa un conjunto de elementos de diferente clase que interaccionan en todas las direcciones. Como las interacciones no suelen ser siempre las mismas, el sistema es cambiante, y al desconocer estas conexiones, no somos capaces de predecir el comportamiento del sistema. Nuestro cerebro tiene entre 85 y 100 mil millones de neuronas, y cada una de ellas, reacciona con otras mil, imagina la complejidad de determinar ese inconmensurable número de interacciones. Sin embargo, si fuésemos capaces de hacerlo, podríamos conocer al detalle el comportamiento de un individuo. “El azar es una forma de causalidades cuyas leyes ignoramos”, esta frase de Borges, ejemplifica muy bien lo que estaba diciendo, el azar no es más que ignorancia.


En el inicio de este artículo, he mencionado la similitud entre nuestro cerebro y un ordenador, pero ¿cuán semejantes son en realidad estos dos objetos? La respuesta más concisa sería bastante pero con ciertas diferencias. La torre de un ordenador de sobremesa, muestra 3 partes principales: la CPU (unidad central de procesamiento), el disco duro (donde se almacenan los datos y los programas) y la memoria RAM (donde se rescata la información almacenada en el disco duro con la que se está trabajando). Esta última, es conocida como memoria operativa y es donde se activan, de forma provisional, los programas que se están ejecutando. El cerebro funciona de una forma un poco diferente, ya que aunque creas estar empleando tu memoria RAM de forma exclusiva para la lectura y comprensión de las palabras que estás leyendo, tu cerebro también está ejecutando otros programas. Si de repente suena tu teléfono, una corriente de aire acaricia tu nuca, o el humo de un cigarro invade tu espacio, tu cerebro recibe esta información y permanece atento a ella. Por ello, nuestro cerebro está ejecutando una gran cantidad de programas simultáneamente, pero suele focalizar su atención en uno solo. Aun así, nuestro cerebro, con su enorme memoria operativa, solo consume 10 vatios por hora, más o menos como la bombilla de una linterna. Un hogar típico consume entre 3.000 y 5.000 vatios, y mientras que nuestro ordenador orgánico, con todas las operaciones de procesamiento que realiza, solo consume 10, ¡impresionante! Otra de las diferencias que podemos encontrar entre un ordenador y nuestro cerebro, es que mientras el primero tiene un funcionamiento modular con cada parte desempeñando una función (CPU, disco duro, memoria RAM…), en el cerebro, todas las partes hacen todo y todo se hace en todas partes. Ante esta afirmación, podrás contradecirme diciendo que existen áreas localizadas que desempeñan funciones específicas, como el área de Broca y la producción de lenguaje, pero estarías equivocado. Aunque una lesión en esta región impida la producción de lenguaje oral o escrito, eso no significa que esa función esté localizada en esa zona. Si se rompe el botón de encendido de tu televisión, ésta dejará de funcionar, pero de ahí a afirmar que el botón es el encargado de producir las imágenes y los sonidos, hay un trecho.
Los ordenadores, a diferencia del cerebro, muestran un botón de apagado, pero el cerebro funciona 24 horas al día, 365 días al año, hasta que te mueres. Además, nuestro procesador es abrumadoramente superior a un ordenador en cuanto a complejidad. Aunque en un ordenador todos los datos sean igual de importantes y todos ellos se almacenan; en el cerebro, sí que existe la relevancia a la hora de almacenar datos, y por ello nos cuesta recordar lo que comimos la semana pasada, ya que no es relevante para nuestras vidas. Del mismo modo, existe información que a pesar de ser relevante para el individuo, es reprimida y parece ser “borrada” y olvidada, como el caso de las experiencias traumáticas. Para determinar aquello que es importante, nuestro cerebro emplea la amígdala, muy relacionada con el hipocampo. Esta parte del encéfalo pertenece a lo que se conoce como cerebro reptiliano; es decir, la región del cerebro que precedió a la aparición de los hemisferios. Se trata de un órgano muy antiguo relacionado con las emociones básicas, y gracias a su relación con el hipocampo, recordamos mejor aquello que nos provocó mucho miedo o mucho placer. Un recuerdo no es más que un conjunto de neuronas que se activan simultáneamente porque están conectadas. Si pasa el tiempo y este grupo de neuronas no se activa, las conexiones se pierden y el recuerdo se olvida. Si la amígdala es una región muy antigua del cerebro, la neocorteza, sería una de las más novedosas. Apareció hace unos 220 millones de años (cuando aparecieron los mamíferos) y es la parte más externa del cerebro. En los humanos, se encarga de procesar la información sensorial (captada por los sentidos), controlar los movimientos o llevar a cabo funciones cognitivas superiores como el lenguaje o el pensamiento abstracto. Debajo de esta corteza, aparecería el ya mencionado cerebro reptiliano (aunque a muchos neurocientíficos no les gusta este nombre), encargado de los movimientos en situaciones de lucha/huída entre otras funciones. Esta estructura por “capas” de nuestro cerebro, puede llevarnos a pensar que como las capas superiores son más modernas evolutivamente hablando, cerebros más grandes mostrarán una mayor inteligencia. Pero, ¿qué hay de real en esta afirmación? Veámoslo.


Basta con pensar en grandes animales, para darse cuenta de que la afirmación del anterior párrafo es falsa. El cerebro de un elefante pesa unos 5 kilos, el de la ballena unos 7,8; mientras que el nuestro, tan solo pesa 1,5 kg. ¿Somos menos inteligentes que las ballenas o los elefantes? Lógicamente no. El tamaño del cerebro no define la inteligencia de un animal, ya que animales más grandes, mostrarán un cerebro mayor. Por eso nos debemos fijar en el cociente de encefalización que relaciona el peso del cerebro con el peso corporal. Si el cerebro de una ballena pesa 7,8 kg, y el nuestro 1,5 kg, las ballenas tienen un cerebro 5 veces más pesado que el nuestro. Sin embargo, si atendemos al peso total de estos animales, las ballenas azules pesan entre 100 y 150 toneladas, mientras que nosotros tenemos un peso medio de unos 70 kg. Esto hace que una ballena azul pese unas 1.700 veces más que un ser humano medio; mientras que su cerebro solo pesa 5 veces más. Por eso podemos considerarnos más inteligentes que una ballena, ya que nuestro coeficiente de encefalización (CE) es de 6-8, mientras que el de las ballenas es tan solo de 0,1-0,2. Si atendemos a la lista de animales con mayor CE, muchos de ellos no nos sorprenderían (chimpancés, delfines, perros…), pero hay varios que sí destacan dentro de esta lista, como el cuervo o el loro. Muchas aves muestran capacidades cognitivas muy similares a los mamíferos de su tamaño. Los arrendajos, por ejemplo, entierran su alimento, y gracias a la gran memoria espacial que poseen, son capaces de encontrarlo. Los cuervos, son capaces de emplear herramientas, resolver problemas complejos y no solo recuerdan dónde han escondido su comida, sino que también recuerdan donde la han escondido sus compañeros, para en un futuro, robársela. No es que los cuervos sean tan inteligentes como los mamíferos de su tamaño, en realidad son tan inteligentes como un macaco, pudiendo superar incluso a un chimpancé. Si definimos la inteligencia como una amalgama de capacidades relacionadas con la memoria, la planificación, el uso de herramientas o reconocerse delante de un espejo, las aves son animales muy inteligentes. Aun así, antes he mencionado que los mamíferos somos los únicos con neocorteza, donde se llevan a cabo las funciones cognitivas superiores. Entonces, ¿cómo es posible que un ave sin neocorteza sea tan inteligente como un mamífero que si la tiene? Las aves muestran una pequeña estructura llamada palio, que está compuesta por pequeñas neuronas dispuestas de una forma muy concentrada (están muy amontonadas). Están tan agrupadas que un cuervo posee más neuronas en su palio que un macaco en su neocorteza. De esta forma, las grandes y muy conectadas neuronas de nuestra neocorteza, han sido sustituidas en las aves, por el palio, con sus minúsculas y apretadas neuronas. Es muy probable que las aves no hayan dominado el planeta porque no tienen manos, pero nunca podremos saberlo.
Nota del autor del artículo: El libro referenciado a lo la largo de este texto (La conciencia contada por un sapiens a un neandertal) ha sido escrito a 4 manos, mediante una serie de conversaciones entre Juan Luís Arsuaga (paleontólogo) que haría las veces de sapiens, y Juan José Millas (escritor) que sería el neandertal. En este artículo, debido a su carácter divulgativo, la mayor parte de la información proviene de las palabras de Arsuaga; sin embargo, las conversaciones entre los dos autores son muy dinámicas y entretenidas, por lo que recomiendo la lectura del libro para disfrutar de una experiencia completa.
Artículo basado en: