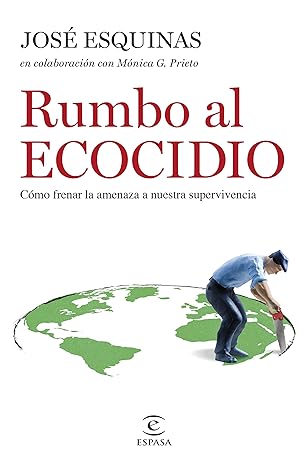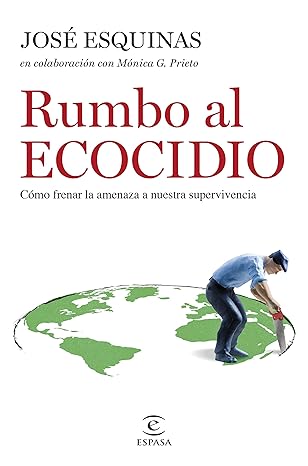Un héroe sin capa, un banco sin dinero y las cloacas de la ONU
Artículo basado en el libro: "Rumbo al Ecocidio: Como frenar la amenaza a nuestra supervivencia" de José Esquinas y Mónica Prieto.
14 min read

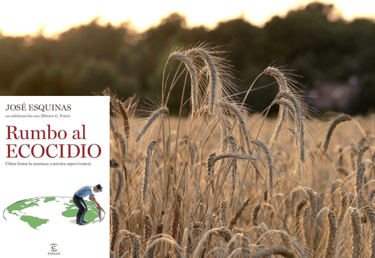
Supongo que todos los lectores seréis conscientes de la importancia del cambio climático para nuestras vidas, y en especial, para las vidas de las futuras generaciones. No creo que lea este artículo ningún negacionista que desacredite las consecuencias ya palpables de la crisis climática; sinceramente, no creo que esa gente lea nada más allá de algún diario deportivo. Aun así, aunque tengas conciencia de lo que le estamos haciendo a nuestro planeta, puede que desconozcas una de las consecuencias más ignoradas de esta catástrofe; la pérdida de biodiversidad. Es decir, la extinción de una multitud de organismos vivos, por causas exclusivamente humanas. Al tratar este tema, la mayor parte de la gente pensará en la extinción de especies animales, supongo que como somos animales, sentimos mayor empatía por ellos. Sin embargo, debe preocuparnos mucho más la desaparición de especies vegetales, ya que en última instancia, son ellas las que sustentan todas las cadenas tróficas de las que obtenemos nuestro alimento (animal y vegetal). Aunque los cambios de temperatura y de las condiciones ambientales, sean responsables de muchas de estas extinciones, en este artículo no me centraré en ese aspecto, sino en cómo la humanidad realiza la gestión de esos recursos fitogenéticos.
Una de las razones secundarias de que se origine una pérdida de la biodiversidad vegetal, reside en que los cultivos que realizan los agricultores, cada vez son más homogéneos y abarcan un menor número de variedades. Concretamente, a lo largo de todo el globo se está generando una desaparición de biodiversidad, debido a que los agricultores están sustituyendo su multitud de variedades tradicionales, logradas mediante innumerables pruebas a través de generaciones y generaciones, por un puñado de variedades estables comerciales de unas pocas multinacionales (como Monsanto). Estas variedades comerciales, son el fruto del trabajo de laboratorio de genetistas y otros científicos, que empleando las variedades tradicionales de los agricultores, para conseguir mejoras mediante modificaciones genéticas u otro tipo de técnicas de mejoramiento. El problema aparece cuando, bajo el amparo de la propiedad intelectual y su legislación, estas multinacionales no solo quieren vender estas semillas (algo lógico), sino que desean que las semillas obtenidas por la primera cosecha, no sean empleadas en una segunda cosecha, para que los agricultores tengan que volverlas a comprar en cada cultivo que realicen. No se si la gente es imbécil, o el beneficio económico les atonta, pero ¿Cómo vas a prohibir usar algo que alguien te ha comprado? Es como si comprara pan en una panadería, y el panadero me quisiera cobrar por usar mis heces (resultado de la digestión del pan) como abono, ¿nos estamos volviendo locos?


A pesar de los deseos de las multinacionales, es muy complejo controlar que cada granjero no emplea las semillas de su primera cosecha, en la segunda; pero como con la búsqueda de dinero florece el ingenio; estas multinacionales han conseguido resolver el entuerto. Con la intención de que los agricultores acudan anualmente a comprar sus semillas, las empresas agrícolas han desarrollado las variedades suicida, que poseen un gen coloquialmente conocido como “Terminator”, y que provoca que estas variedades sean estériles y no produzcan semillas. Es decir, se han gastado dinero y recursos, en que otros no tengan recursos; el jueguecito del capitalismo hace tiempo que se ha convertido en una chiste macabro. Aún así, la situación se agrava aún más; ya que las cualidades positivas que muestran estas variedades comerciales: resistencia a plagas, mayor producción, resistencia a sequías… no han sido creadas de la nada. Para poder elaborar estas variedades comerciales, ha sido necesario encontrar los genes responsables de una mayor producción o una resistencia a un determinado patógeno, y para ello, las multinacionales han recurrido a las variedades tradicionales GRATUITAMENTE donadas por los agricultores. Parece una puta broma, pero es la realidad. A pesar de estas incongruencias, lo cierto es que existe gente decente que busca defender los derechos de la alimentación y de los agricultores. Para defender estos derechos a nivel internacional, no hay nada mejor (por desgracia) que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en concreto la FAO, Organización para la Alimentación y la Agricultura, que está dentro de la ONU y donde ha trabajado la mayor parte de su vida el autor del libro en el que se basa este artículo, José Esquinas. El principal objetivo de Esquinas dentro de la FAO, era evitar la erosión genética (y en biodiversidad) fruto de la sustitución de una enorme biodiversidad de variedades tradicionales, por un puñado de variedades comerciales estables. Sin embargo, como veremos a lo largo de este artículo, tanto dentro como fuera de la ONU, el bueno de José ha tenido que enfrentarse a numerosas trabas.
Uno de los primeros proyectos de Esquinas en la FAO, se basó en potenciar el uso de una serie de cultivos que habían representado la base alimenticia de algunos pueblos andinos, pero que en la actualidad, se encuentran infrautilizados. Al presentar el proyecto a sus superiores, estos lo rechazaron ya que iba en contra de los intereses de los principales países donantes de fondos (Europa y Estados Unidos). Como estos cultivos eran muy específicos de esa región (en especial debido a su elevada altitud), ninguna empresa se había dedicado a su comercialización, por lo que potenciar estos cultivos, solo representaría una pérdida de clientes para la venta de cultivos que si se comercializaban desde las multinacionales de los países donadores. Parece que nadie pensó en los destinatarios de estos cultivos, los pueblos andinos. Es más, como consecuencia de una discusión con su superior a colación de este proyecto, Esquinas fue vetado en uno de los consejos (CIRF O Consejo Internacional de Recursos Fitogenéticos) en el que participaba, y del que casualmente, la fundación Ford y la Rockefeller, eran donantes.


El siguiente proyecto en el que se inmiscuyó nuestro particular héroe sin capa, se centró en los bancos de germoplasma (bancos de semillas, polen, esquejes, tejidos vegetales…) que por lo general recolectaban los recursos genéticos (principalmente semillas) de los cultivos más importantes del mundo, casualmente situados en países en vías de desarrollo, pero su localización se situaban en los países ricos. Además, la base genética de las variedades patentadas y comercializadas, se obtiene de estos bancos sobre los que los países donantes no tienen control. Por ello, Esquinas defendió la creación de una banco de germoplasma internacional a disposición universal. Esta iniciativa empezó a generar una serie de debates y preguntas a la ONU, ¿A quién pertenecen las muestras almacenadas? ¿A los países en las que se ha recolectado? ¿A los países donde se almacenan? ¿A la humanidad?... La FAO decidió que el germoplasma pertenece al país donde se guarda, totalmente inesperado (nótese la ironía); aun así, se iniciaron una serie de confrontaciones dialécticas en el seno de la FAO que determinarían las legislaciones futuras. Concretamente, en 1979, gracias a que a España se le había asignado la presidencia bianual de la FAO, Esquinas se puso en contacto con el ministro de agricultura de ese momento, para plantearle su iniciativa de una banco internacional de germoplasma bajo el amparo de la ONU. La iniciativa tuvo una gran acogida incluso entre algunos países desarrollados; sin embargo, cuando la propuesta se trató de convertir en un proyecto de resolución, el ministro de agricultura dejó pasar la oportunidad. El motivo alegado fue que sufrió presión de multitud de países, en especial de EE.UU., que amenazó con incluir España en la “lista negra” de Washington. Ante la negativa del ministro, Esquinas afirmó profundamente molesto: “Usted está aquí hoy como representante de las Naciones Unidas, para servir a los intereses de la humanidad, más allá y por encima de su nación y los monopolios privilegiados de las grandes multinacionales” Ante grandilocuente afirmación, el ministro de agricultura tuvo la desfachatez de ofrecerle, a modo de soborno, un ascenso dentro de la FAO. Lógicamente, José declinó la oferta y se marchó desilusionado del despacho del ministro.
Esquinas, falto de ilusión pero no derrotado, comenzó a aprovechar las pausas entre reuniones oficiales para conversar con los delegados y tantear su posición. Aunque muchos se posicionaron a favor de su postura en el ambiente distendido de los pasillos de la ONU, lo cierto es que la mayoría se veían atados de pies y manos por intereses contrapuestos. Lo mismo ocurría con sus colegas de la FAO, que temían perder su trabajo por continuar con ese tipo de iniciativas; pero en realidad, lo que temían era no concluir sus carreras en centros de investigación privados financiados por las multinacionales (puertas giratorias). Aun así, los representantes de países pobres no tenían nada que perder, y José, junto algunos valientes compañeros, comenzó a organizar reuniones clandestinas en un piso que había alquilado bajo un nombre falso. De nuevo, parece triste pero es la realidad, un trabajador de la ONU, tuvo que organizar encuentros secretos con otros trabajadores, delegados de países y periodistas, para velar por el alimento de la humanidad; mientras tanto, los grupos de presión se reúnen en las sedes de la ONU, a plena luz del día, para velar por sus propios intereses, una puta película de Netflix. A pesar de los intentos por encubrir estas reuniones, pronto se supo en la FAO; aun así, al estar fuera de su horario laboral y no emplear las sedes de la organización, se trataba de un comportamiento totalmente lícito. No pensaban lo mismo los superiores de Esquinas, que amenazaron con expulsarlo de la FAO; algo curioso teniendo en cuenta que la organización acabaría asumiendo las tesis de José y premiando su trabajo años más tarde. La influencia de estas reuniones era tal, que en una reunión oficial, el representante de México solicitó la comparecencia de Esquinas, aunque la FAO rechazó su propuesta ya que la función de José era meramente técnica, “Esquinas habla aquí a través de muchas bocas” replicó el representante de México. Este delegado del país centroamericano, ayudó con gran ahínco a Esquinas en su labor, y consiguió el apoyo de un gran número de países para aprobar la propuesta del proyecto; aun así, llevarlo a cabo no sería tarea sencilla. Tras una reunión que duró hasta altas horas de la madrugada, la FAO solo aprobó un estudio de viabilidad para decir si era posible llevar a cabo el proyecto o no. Un parche burocrático que ralentizaría la aprobación. Este estudio, del cual Esquinas fue excluido a pesar de ser su propulsor, determinó que no era necesario ni un acuerdo internacional, ni la elaboración de un nuevo banco de germoplasma mundial. La historia no se repite, pero rima.


A Esquinas, intentando eludir los innumerables impedimentos que le interponía la ONU (manda huevos), se le ocurrió la idea de recurrir al banco de germoplasma de España (situado en Alcalá de Henares) para transformarlo en una institución global. De esta forma, dejaría en evidencia que la única razón por la que no se creaba este banco, era por la falta de voluntad política. Gracias a que el ministro de agricultura de ese momento (uno nuevo, no el anterior desgraciado) era un viejo amigo de sus tiempos “revolucionarios” en la universidad, la solicitud de Esquina fue enviada por el ministerio al representante español de la FAO. En la conferencia XXII de la organización, la solicitud fue debatida por la FAO en una ambiente de tensión y crispación, donde se diferenciaban claramente dos bandos: uno que defendía la legitimidad del trabajo realizado por los agricultores al producir variedades tradicionales de las que se nutren las variedades mejoradas; y otro que anteponía la propiedad intelectual de estas variedades mejoradas respecto a las tradicionales, que carecían de amparo legislativo. Aunque el acuerdo se convirtió en un compromiso internacional no vinculante, era necesario establecer una comisión que velará por su cumplimiento, para que el documento no quedará en papel mojado. Finalmente, no se obtuvo la comisión esperada; el responsable de agricultura de Estados Unidos argumentó: “Se ha llegado a un acuerdo, pero no existe consenso sobre la comisión de seguimiento, así que como presidente decido que no hay comisión” tócate los… El aludido representante de México se, negó a aceptar esta postura y solicitó una votación para tomar una decisión. Inicialmente se realizó una votación a mano alzada, pero como los resultados no fueron recabados de forma convincente, se pidió una segunda votación secreta, que el representante estadounidense retrasó, a la vez que afirmaba “Y antes de tomar una decisión, les pido que pidan revisar los acuerdos que existen con mi país, incluyendo las cláusulas secretas”. No sé si es la Organización de las Naciones Unidas, o el patio de casa de EE.UU. A pesar de los constantes trabas, la propuesta mexicana salió aprobada. Para este momento, Esquinas había decidido formalizar su dimisión y abandonar la FAO porque tenía muchos enemigos en su interior. Para su sorpresa, ante la renuncia, el director general de la FAO, la rechazó y le ofreció la secretaría general de la comisión de seguimiento. Parece que si quedaban personas cabales en la ONU.
La aprobación del acuerdo generó años de debates con enfrentamientos donde predominaban los intereses nacionales y privados, sobre los intereses humanos. Mediante este compromiso, se reconocían los recursos fitogenéticos como patrimonio de la humanidad garantizando un intercambio sin restricciones a través de una red de bancos de germoplasma custodiados por la FAO. Sin embargo, teniendo en cuenta la época (finales de los 80) la caída del muro de Berlín había concluido con la diatriba entre capitalismo y socialismo (marginando la ayuda internacional y exacerbando los nacionalismos), y los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades mejoradas, predominaron en el acuerdo. A pesar de esto, gracias a la congregación de ONGs, periodistas y delegados nacionales sobre la que Esquinas había trabajado, el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos, tuvo un marcado tinte de las ideas de José, en parte y por sorprendente que parezca, debido a la participación del funcionario del Departamento de Agricultura estadounidense. Esto hizo que EE.UU. se uniera a la comisión, pero sin firmar el compromiso internacional. Posteriormente, gracias a un apoyo internacional mayoritario, se aprobó el primer plan de Acción Mundial sobre los Recursos Fitogenéticos, el ansiado banco de germoplasma internacional, estaba más cerca.


En 1992, se celebró la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, donde debía aprobarse de forma final el acuerdo. En esta cumbre, la mayoría de expertos eran medioambientalistas y muy pocos estaban familiarizados con las cuestiones agrícolas. Aun así, se consiguió establecer la negociación (que no firmar) de una acuerdo complementario al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que permitiese un multilateralismo en el intercambio de recursos fitogenéticos (principalmente semillas). El CBD promovía un intercambio bilateral en el que ambas partes (la nación donadora de semillas y la receptora de ellas) llegasen a un consenso. En el acuerdo complementario, por el contrario, promovía un intercambio multilateral, en el que los países receptores pudiesen acceder a las variedades de los países donadores a libre disposición. Se trataba de cambiar de la soberanía nacional, a la soberanía mundial en lo referente a los recursos fitogenéticos. Este debate se extendió durante años y uno de los temas más controvertidos se basó en que plantas y que cultivos se incluirían en el sistema multilateral de acceso y distribución. Se estableció un doble criterio: primero, el cultivo debía tener una importancia para la seguridad alimentaria mundial, y en segundo, la interdependencia de los países en relación con estos cultivos. En 2001, cuando se estaban cerrando las negociaciones, la violación del espacio aéreo chino por parte de un avión espía estadounidense (dejando a ambos países al borde de la guerra), provocó que los delegados de China, decidieron retirar el cultivo de soja del tratado, ya que EE.UU. es uno de los principales productores y depende completamente de China para obtener variedades de la soja (recursos fitogenéticos). Como respuesta, Brasil (gran productor de soja) junto a Bolivia, decidieron retirar el cacahuete del tratado, ya que ellos presentaban la mayor diversidad de variedades de este cultivo y China era un gran productor y consumidor del mismo. Otros países afectados por la decisión de Pekín, retiraron el tomate de la lista, un cultivo vital para los chinos (¿solo a mí me parece que la ONU es una casa de putas?). Estas son las razones por las cuales en lugar de 67 géneros, en el tratado faltan la soja, el cacahuete y el tomate, y son 64 cultivos los que aparecen. Sinceramente, me recuerdan a niños decidiendo quién juega con sus juguetes, el problema es que esos juguetes alimentan a miles de millones de personas. El objetivo del proyecto, era que los países que ratificasen el tratado, tuvieran acceso a los cultivos del sistema multilateral. Sin embargo, unos pocos países se oponían a este objetivo con, sorpresa sorpresa… EE.UU. a la cabeza, ya que no podía comprometer los intereses de sus grandes corporaciones. Del mismo modo, otros países (como Etiopía) argumentaban que tampoco ellos podían forzar a sus agricultores a donar de forma desinteresada sus semillas. De nuevo las negociaciones estaban bloqueadas. No obstante, como todos estos debates habían generado leyes nacionales que impedían el acceso a semillas sin acuerdos bilaterales, a las grandes empresas les interesaba más un acuerdo multilateral que fuera igual para toda la competencia, por lo que las negociaciones se decantaron con la aportación realizada por el representante de las grandes compañías semilleras norteamericanas. Esto tiene más giros inesperados que una película de Shyamalan.
Finalmente, el 3 de noviembre del año 2001 en la conferencia XXXI de la FAO, el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos fue aprobado tras décadas de negociaciones a lo que el director general de la FAO dijo que “el logro más importante de la FAO es este tratado y José Esquinas, su alma mater”. Los agricultores y científicos del mundo ya tenían un acceso libre y gratuito a los recursos fitogenéticos de 64 géneros de plantas que constituyen el 80% de alimentos humanos de origen vegetal (y eso que se eliminaron el tomate, la soja y el cacahuete). Hoy en día, este tratado ha sido ratificado por 150 países, convirtiéndolo en ley vinculante para ellos. Además, este acuerdo generó el marco jurídico necesario para desarrollar la antigua ambición de Esquinas, un banco mundial de semillas. Esta idea nace de la necesidad de preservar las diversas variedades de plantas para las generaciones futuras, pero esto pareció no convencer a una serie de naciones, por lo que su desarrollo tuvo varios impedimentos. En primer lugar, se trata de un banco que no debería depender energéticamente del exterior, ya que un suministro eléctrico continuo es imposible de garantizar, por ello, eran necesarias regiones frías y secas. La primera opción se situó en un remoto lugar de la pampa Argentina, para el que se realizó un proyecto de viabilidad, pero como los países desarrollados preferían tenerlo en su territorio, y Argentina no podía financiarlo, esta opción se desechó. Posteriormente, las miradas se dirigieron hacia la Antártida, pero varios países que habían firmado el Tratado Antártico, se negaron. Cuevas naturales bajo glaciares en Perú o las cuevas bajo las nieves permanentes del Polo Norte, fueron otras opciones barajadas, pero se descartaron por múltiples inconvenientes y opiniones desfavorables. Por suerte, años más tarde, el embajador Noruego de la FAO, ofreció una antigua mina de carbón en desuso, localizada en una remota isla del archipiélago Svalbard. Se trataba del lugar ideal, tanto por la estabilidad política y económica de Noruega, como por las características geográficas y las condiciones climáticas. De esta forma, en 2009 se inauguró el Banco Mundial de Germoplasma de Svalbard, apodado como “el Arca de Noé de las semillas” o “La Bóveda del Fin del Mundo”, uno de los sueños más ambiciosos de José Esquinas, por fin se había materializado.
Artículo basado en: