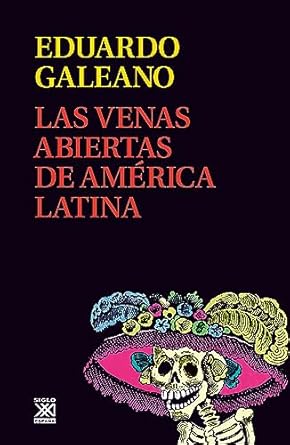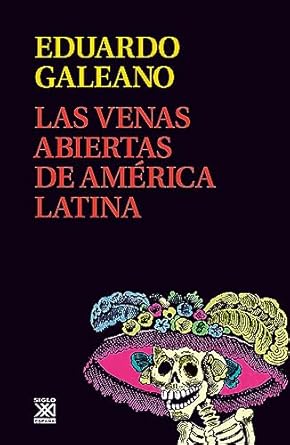Un puente de plata de Potosí a Sevilla
Artículo basado en el libro: "Las venas abiertas de América Latina" de Eduardo Galeano.
5 min read
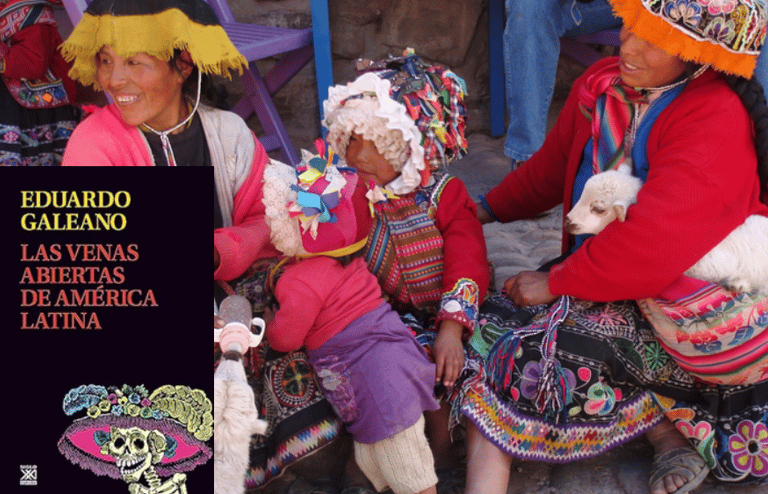
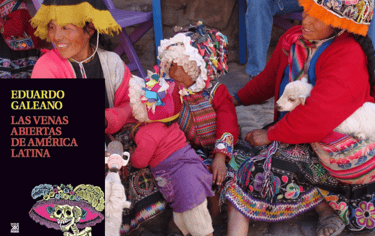
Cuando hablamos sobre la leyenda negra del pueblo español, a todos se nos viene a la mente los saqueos y conquistas perpetrados por Cortés, Pizarro y compañía, pero esta leyenda tiene poco de mito y mucho de realidad. Es decir, es innegable el expolio y la colonización que los españoles realizaron en América Latina, despojando a los pueblos locales de sus bienes materiales a la par que los adoctrinaban en la cultura cristiana y demás fábulas. Sin embargo, culpar a los descendientes de los actos de sus antepasados es un acto ilógico, y a pesar de que se diga continuamente que los hijos pagan los pecados de los padres, ese tipo de afirmación carece de sentido, ya que los alemanas de hoy en día no tienen nada que ver con el nazismo. Ahora bien, a lo largo de este artículo observaremos uno de los innumerables ejemplos sobre el pillaje y la rapiña que realizaron los españoles en tierras latinoamericanas.
Hoy en día, se puede observar con una investigación muy superficial, como muchos países que son abundantemente ricos en materias primas cotizadas, son económicamente pobres. Este oxímoron se justifica principalmente a raíz del colonialismo y su patético desarrollo de infraestructuras; así como por el neocolonialismo establecido por los antiguos colonizadores, mediante la promoción política de élites corruptas que defendían sus intereses (y los de sus empresas). Este hecho se refleja en que las regiones latinoamericanas que muestran un mayor subdesarrollo, son las que más estrechas relaciones mostraron con los colonizadores europeos. Son las regiones que mayor volumen de bienes materiales exportaron a Europa (y luego a Estados Unidos) en la época colonial, y las que fueron abandonadas cuando los negocios decayeron, las materias se agotaron o las regiones se emanciparon. Los ejemplos más claros de esta caída, lo representa el cerro rico de Potosí y las minas de Guanajuato y Zacatecas.
Potosí, una ciudad de una gran altitud situada en la actual Bolivia, representó uno de los centros de la vida colonial americana, concretamente el cerro rico; una montaña así denominada por su abundancia en minerales preciosos (en especial plata). De este cerro, dependieron en gran medida la economía chilena, que transportaba trigo, carne, pieles y vinos; la economía de Córdoba y Tucumán (Argentina) que abastece con animales de tracción y tejidos; la economía de Huancavelica (Perú) con sus minas de mercurio y la región de Arica donde se embarcaba la plata hacia Lima que representaba el centro administrativo de la época. Se cuenta que se extrajo tanta plata de Potosí, que podría construirse un puente con ella hasta la ciudad de Sevilla, ciudad con un puerto fluvial a donde llegaban la mayoría de cargamentos de las colonias españolas.


Aquella sociedad potosina, hambrienta de ostentación, desvalijó la región hasta sólo dejar las ruinas de sus esplendores, junto a 8 millones de indios muertos; a fin de cuentas, un solo diamante incrustado en el escudo de un noble caballero, valía más que los que un indio podía ganar en toda su vida con el sistema de la mita (un sistema de trabajos forzados con el que los españoles conseguían mano de obra barata para las minas). Esto, se puede verificar observando lo que hoy en día es Bolivia, que representa uno de los países más pobres del mundo, a pesar de haber colmado de riquezas a los países más ricos. Potosí, hoy en día es una ciudad pobre que muestra actividades económicas tales como la extracción de estaño del cerro, el cual era considerado basura por los españoles, ya que su búsqueda se focalizó en la plata. Los mineros, a día de hoy, siguen entrando en las vaciadas minas con sus lámparas de carburo en busca de estaño, ya que de plata no queda un gramo. En su momento, Potosí contaba prácticamente a diario con lujosos banquetes, suntuosos bailes, corridas de toros, fuegos artificiales y lujosas formas de realizar los cultos religiosos; todo ello obtenido como subproducto del trabajo esclavo de los indios. Pero las luces de aquellas fiestas pronto se apagaron, tan pronto como la plata que las financiaba se agotó, el lujo y la suntuosidad dieron paso a la pobreza y la miseria; primero se fueron los ricos, pero luego se fueron hasta los pobres. La población actual de Potosí es 3 veces inferior a la de hace cuatro siglos. Junto a Potosí, cayó Sucre, La Plata y Chuquisaca que disfrutaron de riquezas que emanaba el cerro rico. En Sucre, Gonzalo Cortés (hermano de Francisco) instaló allí su corte, que buscó ser tan lujosa como la del rey, pura avaricia. Se cuenta que la nobleza colonial (no eran más que mercaderes y esclavistas) realizaban fabulosos banquetes y opíparas fiestas que concluían arrojando la vajilla de plata por la ventana para que la recogieran los transeúntes afortunados.
En cuanto al caso de las minas de Guanajuato y Zacatecas, basándonos en los datos proporcionados por el afamado naturalista y explorador Alexander von Humboldt, se ha estimado que unos 5.000 millones de dólares actuales, desapareció de México entre 1760 y 1809 a través de las exportaciones de oro y plata. En esa época no habían minas más importantes en todo América Latina, el naturalista alemán comparaba la mina de Valencia en Guanajuato, con la mina más productiva de todo Europa, la realidad era que producía 36 veces más plata que su análoga europea, y 33 veces más ganancias. Del mismo modo, Humboldt escribió sobre México. “Acaso en ninguna parte la desigualdad es más espantosa… la arquitectura de los edificios públicos y privados, la finura del ajuar de las mujeres, el aire de la sociedad; todo anuncia un extremo de esmero que se contrapone extraordinariamente a la desnudez, ignorancia y rusticidad del populacho”. Los socavones de las minas engullían a diario a hombres y mulas, los hombres parecían hambre endémica, y las pestes los mataban como moscas. En un solo año (1784) la falta de alimentos segó más de 8.000 vidas en Guanajuato. Lo peor, es que los capitales no se invertían en infraestructuras útiles para el pueblo, y tampoco se acumulaban los beneficios, sino que se derrochaban. Sin embargo, a día de hoy Guanajuato y Zacatecas no son ni siquiera las ciudades más importantes de sus comarcas. Zacatecas vive de la agricultura y de exportar mano de obra a otras regiones, las minas se agotaron hace años. En Guanajuato de las 50 minas existentes, solo quedan 2; y el 50% de las familias del estado, con un promedio de 5 miembros, viven en chozas con una sola habitación. Parece que en estas paupérrimas localidades latinas, el dicho de que la tragedia de una generación es la burla de la siguiente, se invierte.
Artículo basado en: