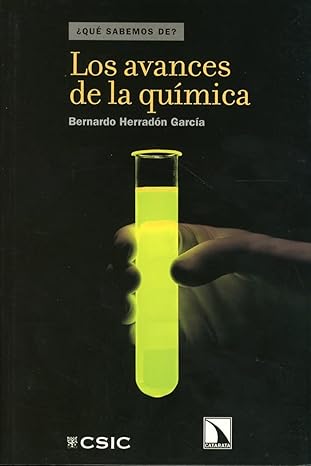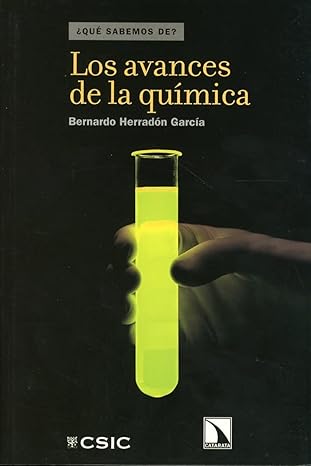Una breve e incompleta historia de la química
Artículo basado en el libro: "¿Qué sabemos de...? Los avances de la química" de Bernardo Herradón García.
10 min read


Todo lo que te rodea es un conjunto de sustancias químicas. Desde tu cuerpo, hasta el aire que respiras, pasando por todo aquello que puedes percibir mediante tus sentidos, todo son moléculas compuestas por alguno (o varios) de los 118 elementos que aparecen en la tabla periódica. Todas estas moléculas han sido transformadas innumerables veces en otras, a través de las reacciones químicas. De hecho, la vida no es más que un producto de las reacciones químicas de tiempos remotos en los que se crearon las primeras moléculas orgánicas, por mucho que le cueste admitirlo a cualquier religión. Además, la química siempre ha girado en torno al ser humano, por lo que no es de extrañar que la hayamos utilizado en nuestro provecho. En este artículo, analizaremos cómo algunos de los avances de la química han beneficiado a la humanidad a lo largo de toda su historia, y para comenzar, qué mejor punto de partida que la historia del primer químico, el hombre primitivo que descubrió el fuego.
El fuego que ha sido empleado durante milenios como fuente calorífica y lumínica, no es más que una reacción de combustión. Se trata de una reacción exotérmica (libera energía) en la que un material combustible arde (leña, carbón, gas natural, petróleo….) gracias a un material comburente que provoca la combustión (el oxígeno principalmente). Concretamente, estas combustiones son procesos de oxidación, en donde una especie química pierde electrones (acompañado de una ganancia de oxígeno o pérdida de hidrógeno) mientras que otra especie gana electrones (aumentando el contenido de hidrógeno o disminuyendo el de oxígeno). Es decir, se trata de una reacción redox (reducción-oxidación) en donde se dan ambas reacciones de forma simultánea. Pero volvamos al fuego. Aunque ya existió desde los orígenes de la Tierra, el hecho de poder controlarlo y generarlo supuso un enorme avance para las sociedades humanas. Nos brindó luz en la oscuridad de la noche y nos permitió cocinar algunos alimentos de los que no podíamos extraer nutrientes. Luego, posibilitó el trabajo con arcillas (cerámica) y metales (hierro, cobre…) permitiéndonos elaborar innumerables instrumentos de trabajo y, por desgracia, armas. Aun así, el fuego no fue el único proceso químico que dominaba nuestros antepasados prehistóricos. Por ejemplo, también conocían el proceso de fermentación de diversos jugos de frutas, en donde los azúcares presentes son transformados en sustancias como el etanol, permitiendo la fabricación de bebidas alcohólicas como la sidra, el vino o la cerveza. También conocían el curtido de pieles mediante el empleo de agua salada junto con cortezas con taninos (como la de roble) que modifican las proteínas de la piel del animal y evitan su descomposición. Se han encontrado evidencias de que los hombres de las cavernas conocían diversas sustancias químicas (pigmentos) para la obtención de distintos colores, como atestiguan las obras de arte conservadas en cuevas como las de Altamira.


Abandonando la antigüedad y pasando a la edad media, la química, todavía en pañales, era principalmente empleada por los alquimistas. Aunque el objetivo de estos petroquímicos era transformar diversos metales en oro, durante sus investigaciones encontraron diversos compuestos químicos que se siguen utilizando a día de hoy. El ácido nítrico, el ácido sulfúrico, o el nitrato potásico, no son más que algunos ejemplos. Mediante estos compuestos en China se consiguió crear una de las sustancias más empleadas para moldear nuestra sociedad, usada tanto en las guerras, como en la construcción, estoy hablando de la pólvora. Sin embargo, la química no empezó a convertirse en ciencia hasta bien entrado el siglo XVII, cuando se realizaron investigaciones principalmente centradas en los gases como el carbono dióxido aislado por Black, pero empleado por Priestley para la fabricación de bebidas carbonatadas (gaseosas). Aunque otros investigadores como Scheele, también trabajaron con sustancias químicas aisladas de las plantas, como podría ser la glicerina, que fue identificada como el componente común de las grasas animales y vegetales. Estas grasas eran conocidas desde la antigüedad (sobre todo las animales) y eran empleadas para la iluminación y para la fabricación de jabones y velas. Si calentamos el sebo en presencia de una base como el hidróxido sódico (NaOH), entonces obtenemos jabón, una sustancia capaz de limpiar nuestros cuerpos y pertenencias. Sin embargo, este jabón primitivo presentaba un olor desagradable, generaba mucha espuma y con su uso reiterado dejaba manchas negras. No fue hasta el siglo XVII cuando la industria jabonera se volvió potente gracias al empleo de las hidrólisis de grasas de origen animal y vegetal, que eran mejores que el sebo. La manera de actuar de estos jabones está muy estudiada (la aprendiste en el instituto) y se basa en que las moléculas que lo componen (ésteres) presentan una parte que repele el agua (hidrofóbica) y una parte con afinidad por el agua (hidrofílica). Cuando empleamos el jabón (o cualquier otro detergente) lo que ocurre es que se genera una interfase entre la grasa que queremos limpiar (hidrofóbica) y el agua (hidrofílica) que usamos en la limpieza. De esta forma, esta interfase genera una micela, una especie de esfera, que permite la emulsión de la mancha de grasa y, por lo tanto, la limpieza. No obstante en la actualidad no se emplean las grasas para formar jabones con el NaOH, sino que se emplea un grupo sulfonato con mejores propiedades surfactantes (capacidad de emulsionar grasa). Aun así, todavía puedes crear jabón a partir de los residuos de aceite de tu cocina, como Brad Pitt en “El club de la lucha”.
Si continuamos avanzando en el tiempo, encontramos el siguiente gran hito en el desarrollo de la química, la revolución industrial de finales del siglo XVIII. Gracias al desarrollo de la máquina de vapor, el progreso de la humanidad en los inicios de esta revolución dependía enormemente de la disponibilidad de material combustible. En esos momentos, el material más empleado para la combustión era el carbón extraído de las minas, pero esta actividad minera mostraba grandes problemas debido a los gases inflamables como el metano, que incendiaba o explotaba con las luces de iluminación empleadas. Sin embargo, gracias al trabajo de Humphry Davy, se desarrolló una lámpara de seguridad con una malla metálica que impedía que la llama incendiase el gas. Este invento supuso un gran impacto social en la ciencia que salvó miles de vidas. Otro de los elementos indispensables para la extracción de este carbón era la pólvora, cuyas explosiones controladas permitían la construcción de túneles. Pero esta sustancia genera mucho humo, se estropea cuando se humedece y tiene una velocidad lenta de explosión, por lo que era un explosivo susceptible de ser reemplazado. Gracias a un accidente fortuito en la cocina de un químico llamado Christian Schönbein, este reemplazo pudo materializarse. Schönbein derramó sin querer una mezcla de ácido sulfúrico y ácido nítrico, la limpió con su delantal de algodón y lo dejó secando al sol. Cuando el delantal se secó, explotó y empezó a arder. Había descubierto la nitrocelulosa, un explosivo que sustituyó a la pólvora. A partir de este compuesto se desarrollaron los explosivos modernos como la nitroglicerina o el trinitrotolueno (TNT). De hecho, Alfred Nobel, motivado por la muerte de su hermano, buscó un método para hacer más segura la inestable nitroglicerina, la mezcló con un material poroso como la tierra de diatomeas (una roca sedimentaria) inventando así la dinamita. Aunque este invento y el de otros explosivos hicieron enormemente rico a Nobel, sintió una gran culpa por ver cómo su invento causaba miles de muertos en los campos de batalla. Por ello, invirtió su enorme fortuna en la Fundación Nobel, la encargada de otorgar anualmente los afamados premios que llevan su nombre.

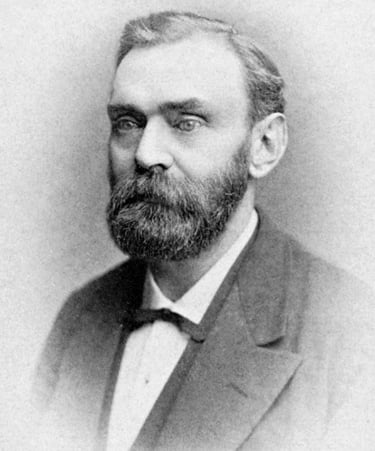
Alfred Nobel
Como hemos visto, gracias a la revolución industrial, la industria química ya era muy activa en el siglo XIX. Participaba en prácticamente cualquier sector de la economía de los países desarrollados, permitiendo producir una ingente cantidad de productos. Y fue a comienzos de ese mismo siglo cuando se realizó una de las innovaciones de mayor importancia a día de hoy, sin la cual la transición energética actual sería imposible, estoy hablando de las baterías. Una pila o batería eléctrica (son sinónimos) no es más que un aparato donde la energía química se convierte en energía eléctrica. Está formada por dos electrodos que suelen estar compuestos por metales, y ambos están conectados por una disolución conductora de iones (átomos con carga) denominada “electrolito”. Uno de los electrodos (el cátodo) atrae los electrones más fuertemente que el otro (el ánodo), y esta diferencia de poder de atracción, determinará el voltaje de la pila. Cuando la batería se conecta (cerrando el circuito) los electrones viajan desde el ánodo hasta el cátodo, siendo este flujo de electrones, el que genera la corriente eléctrica para que funcione el dispositivo conectado. Basándose en unos experimentos previos de Luigi Galvani con unas ancas de rana, Alessandro Volta fabricó la primera batería en el año 1800. Volta empleo numerosos metales como electrodos para tratar de crear su pila, los cuales se conectaba mediante una cartulina impregnada en salmuera (el electrolito), pero finalmente se decantó por el zinc y la plata, creando la pila voltaica, el primer dispositivo que generó corriente continua. El funcionamiento de las actuales baterías recargables de iones de litio, es prácticamente el mismo, y ha revolucionado el mundo gracias a que permiten la movilidad de pequeños aparatos electrónicos como los smartphones o los portátiles. Si el desarrollo de las baterías fue el gran hito de la química en los inicios del siglo XIX, más o menos 100 años después se desarrollaría un nuevo hito, un descubrimiento sin el cual ni tú ni yo existiríamos.
Desde mediados del siglo XIX, gracias al trabajo de un químico agrícola (Justus von Liebig) se sabía que los cultivos necesitaban una serie de elementos químicos para poder crecer. Muchos se obtienen a partir del agua de riego, pero el nitrógeno, el fósforo y el potasio (NPK) hay que suministrarlos. Por ejemplo, 1.000 kg de trigo, requieren 23 kg de nitrógeno, 9 kg de ácido fosfórico y 6 kg de potasio. Por ello, los abonos deben tener estos 3 elementos en una forma asimilable para la planta. Aunque todo ellos están muy presentes en la tierra, mientras que el fósforo y el potasio están en una forma asimilable, el nitrógeno se encuentra principalmente en su forma molecular (dos átomos de nitrógeno unidos por un triple enlace covalente) que no es asimilable por las plantas. Gracias a la Revolución Industrial, en el siglo XIX se dio una mejora de las condiciones de vida que originó un aumento de la población. Como la producción de alimentos no crecía a la par que la población, el filósofo Thomas Malthus vaticinó que la población humana desaparecería a lo largo del siglo XIX por esa falta de alimentos. En honor al hombre que la postuló, este concepto se denomina "Trampa malthusiana". Obviamente se equivocó, y es que no tuvo en cuenta al gran aliado de la agricultura, la química.


Thomas Malthus
Como he mencionado antes, uno de los limitantes del crecimiento de los cultivos son los fertilizantes NPK, y en aquella época, la forma más eficiente de proporcionar fuentes de nitrógeno a las plantas era mediante el guano (excrementos de pájaro) acumulado y apilado en unas cuantas islas del pacifico. Sin embargo, este preciado fertilizante mostraba unas cantidades tan reducidas en el siglo XIX, que desencadenó la Guerra del Pacífico para poder controlar el suministro. Aun así, este fertilizante se estaba agotando, y a no ser de que se obtuviese una nueva fuente de nitrógeno para los cultivos, el pronóstico de Malthus podría perfectamente hacerse realidad. Por suerte para la humanidad, el Nitrógeno es el elemento más abundante del aire (79%), aunque está en la forma no asimilable por las plantas. Una de las formas que sí pueden emplear las plantas es el amoniaco (NH3), por lo que con la hidrogenación del nitrógeno molecular (N2) del aire, tendríamos fertilizantes suficientes para todos los cultivos. No obstante, esto no es tan sencillo de hacer, ya que el triple enlace que une a los dos átomos del nitrógeno molecular (N2), lo convierte en una molécula enormemente estable. Esto haría que el equilibrio de la reacción (N2 + H2 <-> NH3) estuviera muy desplazado hacía la izquierda, evitando la obtención del tan necesitado amoniaco. Sin embargo, como nos enseñó Le Chatelier, el equilibrio de una reacción se puede modificar cambiando las condiciones experimentales en las que se lleva a cabo la reacción. Con este principio bajo el brazo, Fritz Haber encontró las condiciones ideales para que la reacción se desplazará a la formación de amoniaco: emplear iones de hierro como catalizador, subir la presión hasta 200 atmósferas y emplear temperaturas moderadas (400-500 ºC). El industrial Carl Bosch junto al químico Haber, consiguieron desarrollar un método industrial para la síntesis de amoniaco a principios del siglo XX, permitiendo el abono de los cultivos, así como la continuidad de nuestras sociedades. Sin embargo, Haber no estuvo impulsado por razones humanitarias precisamente, ya que su intención era obtener amoniaco para la producción de ácido nítrico, que sería empleado en la fabricación de explosivos. De hecho, se suele decir que la Primera Guerra Mundial hubiese durado un par de años menos sin el proceso Haber-Bosch.
Aunque es obvio que en este artículo faltan incalculables invenciones y descubrimientos de la química, hemos realizado un repaso de algunos de los grandes hitos de esta bella ciencia a lo largo de la historia humana. Los explosivos, las baterías o los fertilizantes no son más que unos pocos ejemplos de cómo la química ha permitido el progreso de la humanidad durante cientos de años, pero muchos más se han quedado en el tintero. Sin embargo, estos numerosos ejemplos los dejaremos para otro artículo, y por lo tanto, para otro libro.
Artículo basado en: